 DATOS
DATOS
 BUSCAR
BUSCAR
 ÍNDICE
ÍNDICE
 MEMORIA
MEMORIA
 DESARROLLOS
DESARROLLOS
 MODIFICACIONES
MODIFICACIONES
 CONCORDANCIAS
CONCORDANCIAS
 NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
 ACTOS DE TRÁMITE
ACTOS DE TRÁMITE
A. 202 de 2009 INCODER




















ACUERDO 202 DE 2009
(diciembre 29)
Diario Oficial No. 47.743 de 17 de junio de 2010
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
Por el cual se adoptan criterios metodológicos para determinar las extensiones máximas y mínimas de baldíos adjudicables en Unidades Agrícolas Familiares por zonas relativamente homogéneas.
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, INCODER,
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las contenidas en los artículos 38 y 66 de la Ley 160 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Conforme al precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, la Ley 160 de 1994 señala como uno de sus objetivos regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, las cuales se titularán en Unidades Agrícolas Familiares, cuyas extensiones máximas y mínimas se determinarán por zonas relativamente homogéneas de cada región o municipio del país, conforme a los factores señalados en los artículos 66 y 67 de la mencionada ley.
Que la mencionada Ley 160 de 1994 había sido derogada por la Ley 1152 de 2007, pero recobró su vigencia al ser declarada inexequible esta última mediante Sentencia C-175 de marzo 18 de 2009, proferida por la Corte Constitucional.
Ante esta circunstancia, también recobraron vigencia los reglamentos de la Ley 160 de 1994 y entre ellos, la Resolución de la Junta Directiva del suprimido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora– número 017 de mayo 16 de 1995, que contiene los criterios metodológicos para determinar las extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en baldíos adjudicables.
El Incoder, teniendo en cuenta que es necesario racionalizar el uso y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, en correlación con las nuevas condiciones de productividad y desarrollo tecnológico alcanzado en materia agropecuaria, consideró necesario revisar y replantear los criterios metodológicos para determinar las extensiones de baldíos adjudicables en Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por Zonas Relativamente Homogéneas, aplicando rigurosamente los criterios señalados en los artículos 38, 66 y 67 de la Ley 160 de 1994.
Para ello, el Incoder contrató con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA– la elaboración de la metodología requerida para calcular las extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares de terrenos baldíos adjudicables, por Regiones Relativamente Homogéneas. Como resultado del estudio adelantado, el IICA elaboró y entregó al Incoder el documento denominado “GUÍA UAF – SIG - 01, METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR - UAF”, que se adopta en el presente Acuerdo, como criterios metodológicos aplicables para la determinación de las extensiones máximas y mínimas que debe tener la empresa básica de producción sobre terrenos baldíos adjudicables de la Nación.
El Consejo Directivo del Incoder está legalmente facultado para indicar los criterios metodológicos en orden a determinar las extensiones de las mencionadas Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por Zonas Relativamente Homogéneas de cada región o municipio del país.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES. Para efectos del presente Acuerdo entiéndese por:
Zonas Relativamente Homogéneas: Aquellas que presentan aspectos similares en sus condiciones agrológicas, fisiográficas y socioeconómicas, dentro de los cuales se destacan los suelos, clima, vegetación, fauna, recursos hídricos e infraestructura vial y su interrelación con el entorno socioeconómico y ambiental.
Unidad Agrícola Familiar (UAF): Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La Unidad Agrícola Familiar (UAF) no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la producción así lo requiere.
Proyecto Productivo: Es la programación y ejecución de un conjunto de actividades productivas agrícolas, pecuarias, acuícolas y/o forestales, sustentables en el tiempo, que permiten satisfacer las necesidades de una comunidad en un territorio dado, mediante el uso eficiente de los factores de producción, respetando el medio ambiente, con el fin de fortalecer los encadenamientos productivos (producción primaria, transformación y valor agregado, comercialización, intercambio y distribución), mejorar la capacidad de gestión y aumentar el nivel de ingresos.
Tecnología adecuada: La fundamentada en criterios de sustentabilidad ambiental que se adapten a los ecosistemas frágiles, como son la mayoría de los espacios bióticos de los baldíos nacionales; es decir, que sea deseable desde el punto de vista social, viable desde el punto de vista económico y prudente desde el punto de vista ecológico: tecnología que debe estar enmarcada tanto en las características culturales del beneficiario como en la adaptabilidad a las exigencias del medio.
Excedente Capitalizable: El excedente capitalizable se refiere a los recursos económicos que, luego de la deducción de los costos de producción (incluida la remuneración de la mano de obra familiar), impuestos, costos de transacción y demás costos asociados al proceso productivo agrícola, pecuario, acuícola y/o forestal de una explotación, pueden llegar a ser ahorrados, y, o reinvertidos, en términos de activos productivos, nuevas tecnologías, capacitación u otras posibles inversiones que coadyuven a la formación o incremento del patrimonio familiar. Para efectos del cálculo de la Unidad Agrícola Familiar para titulación de baldíos, el excedente capitalizable es el equivalente mínimo a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes.
Remuneración de la mano de obra familiar: Es la contraprestación que un trabajador recibe en dinero o en especie, por la utilización de su mano de obra en actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y/o forestales, en un predio rural, la cual produce frutos económicos o en servicios. Para efectos del cálculo de la Unidad Agrícola Familiar para titulación de baldíos, es la contraprestación equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes.
ARTÍCULO 2o. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UNIDADES AGRÍCOLAS FAMILIARES. Adóptense como criterios metodológicos para la determinación de las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en tierras baldías de la Nación, por Zonas Relativamente Homogéneas, los conceptos, enfoques, elementos, aspectos y procedimientos contenidos en el documento denominado “GUÍA UAF - SIG - 01, METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR - UAF”, mencionado en la parte considerativa del presente Acto, el cual constituye un anexo, que es parte integrante esencial del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 3o. DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR (UAF). Para la determinación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en terrenos baldíos susceptibles de ser adjudicados, se requiere aplicar los criterios metodológicos establecidos en el documento denominado “GUÍA UAF-SIG-01” a que se refiere el artículo anterior, desarrollando en consecuencia, todos los procedimientos y actividades allí contemplados, tanto para delimitar las distintas Zonas Relativamente Homogéneas, como para efectuar el cálculo de las extensiones mínimas y máximas de las respectivas Unidades Agrícolas Familiares. La fórmula o ecuación matemática que se debe aplicar para la determinación de la UAF, es la siguiente:
UAF = IPM / (UNPM)
UAF: Número de hectáreas que se necesitan para satisfacer el Ingreso Promedio Mensual Esperado.
IPM: Ingreso Promedio Mensual Esperado, equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalente a 288 smmlv en los doce años)[1].
UNPM: Utilidad Neta Promedio Mensual de una hectárea. Resulta de restar al Ingreso Promedio Mensual Productivo el costo promedio mensual de producción (incluyendo costos directos e indirectos) [2].
El área determinada en esta forma constituye la extensión mínima de la respectiva Unidad Agrícola Familiar. Para calcular la extensión máxima se debe tener en cuenta una disminución en la Utilidad Neta Promedio Mensual de una hectárea (UNPM), en porcentaje equivalente al diez por ciento (10%).
ARTÍCULO 4o. REVISIÓN PERIÓDICA DE LA UAF. Cada seis (6) años, se hará una evaluación y revisión a las extensiones determinadas de las Unidades Agrícolas Familiares de baldíos adjudicables por regiones relativamente homogéneas.
ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 017 de mayo 16 de 1995 de la Junta Directiva del suprimido Incora.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2009.
El Presidente del Consejo Directivo,
FIRMA ILEGIBLE.
El Secretario del Consejo Directivo,
FIRMA ILEGIBLE.
* * *
1 Ingreso total esperado equivale a $142.8 millones en los doce años, en pesos del 2009.
Empleo mensual esperado para dos componentes de la familia económicamente activos: 240 jornales/año/participante, luego para dos = 480 jornales/año (en total para 12 años = 5.760 jornales).
2 En los costos directos está incluida la remuneración a la mano de obra y en los costos indirectos están incluidos los costos de financiación con los parámetros enunciados en esta metodología.
GUÍA UAF-SIG-01
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA
UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR – UAF
Versión para aprobación
ESTÁNDAR INSTITUCIONAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
Subgerencia de Tierras Rurales
Noviembre 2009
Introducción
En este documento se presenta la metodología a aplicar para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, por Zona Relativamente Homogénea en el marco de la Ley 160 de 1994.
El enfoque de la metodología para dimensionar el tamaño de la UAF es amplio y dinámico, porque además de ser un instrumento para la titulación de tierras baldías por parte del Incoder, se convierte en un referente para ordenar el territorio y orientar estrategias de desarrollo regional. Lo anterior implica que la información utilizada para hacer los cálculos, sea revisada con cierta periodicidad, a fin de detectar los cambios que se hayan logrado en la dinámica productiva, económica y social que sirvió de base para hacer las proyecciones, lo cual permitirá realizar los ajustes que se requieran.
La pertinencia de los resultados que se obtengan al aplicar la metodología, dependen en gran parte de los esfuerzos para identificar fuentes de información actualizadas y confiables, condición necesaria para que su interpretación y análisis responda a la realidad de la región y al compromiso de diferentes actores públicos y privados para que se den las condiciones mínimas para alcanzar las metas propuestas en el ámbito territorial con el cálculo de la UAF.
CONTEXTO.
La metodología para la determinación de la UAF se fundamenta conceptualmente en seis (6) elementos:
1. Legal
Existen diversos contextos legales y reglamentarios, proferidos por el sector rural y otros sectores y/o Ministerios que son indispensables para interpretar y definir las ZRH y UAF.
La Ley 160 de 1994[1], por la cual se crea el Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino en el Capítulo XII correspondiente a baldíos nacionales, faculta al Incora, hoy Incoder, para adjudicar mediante título traslaticio de dominio, la propiedad de los terrenos baldíos de la Nación, que son adjudicables y establece que las tierras baldías se titularán en Unidades Agrícolas Familiares, según el concepto definido en el artículo 38 de la misma ley, señalando para cada caso, región o municipio, las extensiones máximas y mínimas adjudicables de las empresas básicas de producción y declarará, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida ocupación de las tierras de la Nación.
Igualmente, se menciona que para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas adjudicables, se deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de 3.000 habitantes y vías de comunicación de las zonas correspondientes; la composición y concentración de la propiedad territorial, los índices de producción y productividad, la aptitud y las características del desarrollo sostenible de la región.
Para determinar la extensión adjudicable en Unidades Agrícolas Familiares, se deberá tener en cuenta la condición de aledaños de los terrenos baldíos o la distancia a carreteras transitables por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros urbanos de más de 10.000 habitantes o a puertos marítimos, cuando en este último caso dichas tierras se hallen ubicadas a menos de cinco (5) kilómetros de aquellos.
Por otro lado, el Decreto 2664 de 1994, reglamentario de la Ley 160, relaciona en su artículo 9o, algunos terrenos baldíos no adjudicables, citando entre otros, los aledaños a los Parques Nacionales Naturales (dentro de la noción de aledaño, quedan comprendidas las zonas amortiguadoras que se hayan determinado o determinen en la periferia del respectivo Parque Nacional Natural), los situados dentro de un radio de cinco (5) kilómetros alrededor de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, los que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región, cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica, los que tuvieren la calidad de inadjudicables, conforme a la ley o que constituyan reserva territorial del Estado.
El artículo 38 de la Ley 160 de 1994, en su inciso 2o, define la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.
Antes de la expedición de la Ley 1152 de 2007, esta norma había sido reglamentada por la Junta Directiva del suprimido Incora mediante Resolución 017 de 1995 del Incora, que definía los criterios metodológicos para identificar las Zonas Relativamente Homogéneas (ZRH) y determinar las extensiones de las correspondientes Unidades Agrícolas Familiares (UAF) adjudicables en cada una de ellas.
Al Incoder le compete evitar el conflicto tradicional en la explotación de los recursos rurales y por ello debe aplicar inflexiblemente las normas legales vigentes, relacionadas con la protección de recursos naturales y del patrimonio inalienable de la Nación, pero cuidando de no entorpecer objetivos estructurales de desarrollo rural. Para lo cual, tendrá siempre presente los terrenos que por mandato legal son inadjudicables, así como los que requieran un manejo especial, que entre otros, son los siguientes:
a) Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley (artículo 63 C. P., Ley 70 de 1993).
b) Los aledaños a los Parques Nacionales Naturales (artículo 67-Par. Ley 160/94). Para estos efectos se entiende por aledaños las superficies contiguas a los parques que hayan sido determinadas y declaradas como zonas amortiguadoras por la autoridad ambiental competente.
c) Las zonas de humedales, lagunas, ciénagas, cuerpos de agua y en general los señalados en el artículo 83 del CRNR.
d) Los situados dentro de un radio de cinco (5) kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables.
e) Los que hubieren sido seleccionados por entidades públicas, para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región, cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica.
f) Los que conforme a la ley, constituyen reserva territorial del Estado, tales como playones y sabanas comunales (artículo 69 Ley 160/94), las islas marítimas (artículos 45 y 107 Ley 110/1912).
g) Las reservas forestales y las de protección de aguas y sus cauces (artículos 83, 84 y 209 Decreto-ley 2811/1974). Se entienden incluidos en esta salvedad las zonas protectoras de los ríos o demás fuentes naturales, las reservas comunales para derivar los servicios públicos en bien de la población y sobre los cuales existan expectativas de proyectos de gran trascendencia nacional o regional[2].
h) Las zonas que tengan vocación agrícola y hayan sido declaradas como Zonas de Reserva Campesina o Zonas de Desarrollo Empresarial, conforme a artículos específicos de la Ley 160 de 1994.
El Decreto-ley 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Ley 2ª de 1959, Decreto-ley 1989 de 1989 y Ley 99 de 1973, mandatos que están vigentes con innumerables modificaciones directas a través de estudios técnicos del levantamiento de las reservas, cambios autorizados por otras leyes para liberar territorios o condicionar su uso e indirectas a través de las licencias y permisos expedidos por la Corporación de Desarrollo para la explotación de bosques nativos o nuevas plantaciones, desarrollos agroindustriales o macroproyectos de hidrocarburos.
La Carta Constitucional, en la cual existen dos aspectos complementarios como marco de intervención estatal. Por una parte, los artículos 63, 64 y 65, referidos a la creación de oportunidades efectivas en términos de acceso a factores productivos viables, en favor de las familias que decidan vincularse a actividades productivas lícitas y también a los incentivos para salvaguardar la producción de alimentos y materias primas agropecuarias que resistan la presión de los bienes y alimentos importables.
Por otra parte, el artículo 334 plantea un direccionamiento de la economía regional, para revisar los mejores usos del medio ambiente como patrimonio del territorio, la infraestructura disponible y el talento humano, con base en un examen neutral y riguroso de ventajas comparativas, riesgos y ventajas competitivas.
La normatividad mencionada será fundamental para el diseño y aplicación metodológica en estudio, los planes de la mediana y gran agroindustria, la infraestructura física disponible y los proyectos representativos que impacten positivamente el territorio.
2. Desarrollo regional
Las intervenciones en la región vinculadas a generar mejores condiciones de desarrollo, deben enmarcarse dentro de los lineamientos de política propuestos por el Gobierno, con el fin de contar con una opción de gestión de diferentes tipos de apoyo que provengan del nivel central.
El Gobierno Nacional ha plasmado, a través del documento Visión Colombia II Centenario, una planeación del país a mediano y largo plazo con la siguiente perspectiva del campo:
La oferta de la economía colombiana requiere una gradual consolidación de sectores en los cuales Colombia tiene ventajas comparativas y puede desarrollar ventajas competitivas[3].
El crecimiento agropecuario deberá ser un motor del crecimiento, de la generación de empleo y de la modernización del aparato productivo en los próximos años, y para ello, el país deberá aprovechar las ventajas que ofrece su geografía, representadas en unos ciclos climáticos más continuos, una variedad muy alta de ecosistemas, una oferta excepcional de biodiversidad y recursos genéticos, además de abundantes fuentes de agua y gran dotación de suelos productivos.
A 2019, será posible ampliar el área sembrada en más de 2 millones de hectáreas, incrementar la producción en 27,3 millones de toneladas, y generar casi 3 millones de nuevos empleos derivados directamente de la producción primaria.
Para lograr estas metas, será necesario reconvertir la ganadería con sistemas pecuarios semi-intensivos, incrementando la capacidad de carga de 0,6 a 1,5 reses por hectárea; introducir sistemas productivos de acuerdo con la vocación del suelo; estimular el desarrollo del mercado de tierras y redistribuir la tierra resultante de la extinción de dominio; además, se deberá aumentar la cobertura de los distritos de riego en unas 300.000 hectáreas.
La transformación del campo requerirá también, el desarrollo de una oferta de servicios financieros para el sector rural y el aprovechamiento de los recursos genéticos, que deberán incluir el desarrollo de producción de semillas y materiales reproductivos, y un impulso a la bioprospección: la caracterización y evaluación de los recursos genéticos.
Finalmente, será fundamental que para el 2019, el 100% de las cadenas agropecuarias y alimentarias cuenten con estatus sanitario, para lo cual se requerirá un adecuado sistema de información con cobertura nacional.
En ese sentido, dentro de la mencionada propuesta de desarrollo del país de cara al bicentenario de la independencia, se determinar seis (6) principios que enmarcan el camino por seguir, para aprovechar las potencialidades del sector rural colombiano:
1. Aprovechar las ventajas que ofrece la zona ecuatorial e intertropical a la agricultura colombiana. Estas ventajas están representadas fundamentalmente en unos ciclos climáticos más continuos, una variedad muy alta de ecosistemas, una oferta excepcional de biodiversidad y recursos genéticos, abundantes fuentes de agua y una gran dotación de suelos productivos. Asimismo, se encuentra en una posición geográfica que resulta estratégica para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales.
2. Cerrar la enorme brecha existente entre la vocación y el uso actual de la tierra, como una acción fundamental para incrementar la producción, productividad y generación de empleo e ingreso del campo.
3. Mejorar la eficiencia de los sistemas de producción y la competitividad de la producción nacional con criterios de sostenibilidad ambiental, a través del desarrollo e integración de procesos de agregación de valor, con énfasis en los procesos de innovación tecnológica y mejoramiento del estatus sanitario, dotación de infraestructura y apoyo logístico.
4. Diversificar la producción agropecuaria y rural, como medio para asegurar el crecimiento de la producción, la generación de empleo y de nuevas fuentes de ingreso, con el fin de mejorar el bienestar de la población rural y crear nuevas oportunidades de ocupación pacífica del territorio.
5. Buscar un mayor acceso a los mercados internacionales y fortalecer los procesos de creación de nuevos mercados nacionales para la producción agropecuaria del país.
6. Mejorar la eficiencia y la transparencia en el funcionamiento de los mercados, promoviendo los ajustes legales e institucionales que reduzcan las deficiencias relacionadas con la información, el marco legal y la infraestructura.
Para el cumplimiento de estos principios se han propuesto once (11) metas:
a) Desarrollar el potencial productivo y diversificar las exportaciones.
b) Mejorar la eficiencia en el uso del suelo y disminuir a concentración en la propiedad de la tierra.
c) Ampliar la cobertura y mejorar la operación de los sistemas de riego y drenaje.
d) Desarrollar una oferta de servicios financieros que responda a las necesidades de la población rural.
e) Mejorar la capacidad para aprovechar los Recursos Genéticos (RG).
f) Promover el desarrollo de actividades que generen mayor bienestar a la población rural y que contribuyan a darle valor agregado a la producción primaria.
g) Promover la capacidad de innovación tecnológica.
h) Fortalecer el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).
i) Abrir los mercados para la producción agropecuaria y asegurar su permanencia.
j) Mejorar la eficiencia en el desarrollo de los mercados.
k) Fortalecer las instituciones y diseñar o ajustar las reglas de juego que permitan un desempeño eficiente de los mercados del sector rural.
3. Ordenamiento Territorial
De acuerdo con la Ley 388 de 1997, el contenido estructural de los planes o esquemas de ordenamiento territorial, debe establecer las acciones sobre el territorio que posibilitan su organización y adecuación, para aprovechar sus ventajas comparativas y su mayor competitividad, especialmente las relacionadas con: Estructura urbano-rural (infraestructuras, redes de comunicación y servicios, equipamientos estructurantes de gran escala), señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, así como de las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico; determinación y ubicación de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales; clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, en los términos en que estas categorías quedan definidas en el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997, siguiendo los lineamientos de las regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a usos del suelo, exclusivamente en los aspectos ambientales.
En dicho contexto, cualquier intervención en región, que involucre factores biofísicos especialmente los relacionados con el uso del suelo, debe guardar coherencia con las acciones propuestas sobre el territorio en los planes o esquemas de ordenamiento territorial.
4. Competitividad
Los territorios rurales son unidades económicas en las que se practican distintos tipos de intercambio: hacia su interior con una economía de carácter local; y hacia el exterior con un mercado de exportación que incluye otros territorios o localidades, otros espacios regionales o nacionales y la economía internacional. La dinámica que establezcan estas actividades determina las posibilidades de crecimiento económico y de generación de riqueza. La adopción de un concepto de economía territorial debe llevar a un replanteamiento del concepto de competitividad.
Un elemento central de esta noción de competitividad es el concepto de “proyecto de territorio”, un “proceso destinado a hacer adquirir a los agentes locales y a las instituciones cuatro capacidades: la capacidad de valorizar su entorno, de actuar juntos, de crear vínculos entre sectores de tal modo que se mantenga in situ el máximo de valor añadido, y, por último, de establecer relaciones con otros territorios y con el resto del mundo” (Farrell et al., 1999:5).
En ese orden de ideas, la competitividad no está dada por ventajas comparativas estáticas, sino que se construye a través de una estructura productiva dinámica, apoyada en un conjunto de políticas dirigidas a lograr ¡a transición hacia un sector rural eficiente y competitivo, a través de estrategias que incluyan la incorporación de la mejor tecnología disponible, el diseño de puentes entre producción-industria y comercio como base para promover y difundir formas de producción empresariales, alianzas de organizaciones de productores (pequeños, medianos y grandes) con la agroindustria y con los exportadores.
En consecuencia, se debe evitar que, en el ejercicio de estimación de las Zonas homogéneas, la competitividad regional sea transitoria[4], y se fundamente en sobreexplotación de recursos naturales, ventajas artificiales de costos, sobreexplotación de la mano de obra, subsidios a los precios de los factores, depreciación de las tasas de cambio, desequilibrios o situaciones coyunturales basadas en circunstancias particulares, como: existencia de inversiones previas, posiblemente depreciadas y, por ende, con un costo aparente inferior.
Este contexto legal, de desarrollo regional, ordenamiento territorial y de competitividad, es fundamental para orientar el trabajo de determinación de la UAF, con énfasis en el análisis de oportunidades de sistemas productivos y mercados, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente, y a los lineamientos de ordenamiento territorial y ordenamiento social de la propiedad rural.
5. Objetivo de la metodología para calcular la UAF
El diseño de las metodologías desarrolladas para el cálculo de la UAF, ha estado en función de los objetivos de diferentes instrumentos de política sectorial diseñados y aplicados para acceder a los beneficios que los mismos otorgan. Se pueden citar:
A. Asistencia Técnica. Para la clasificación de los productores sujetos de programas de asistencia técnica gratuita rural se aplicó, en 1990, la metodología del SINTAP, a través de las Unidades Regionales de Planificación, URPA. Su cálculo se realizó teniendo en cuenta las diferentes zonas agroecológicas (pisos térmicos) del municipio.
B. Censo de Minifundios-CEMIN. Realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en 1993, a partir de la información generada por las URPA, calculó la UAF promedio municipal con la metodología del SINTAP, partiendo de las distintas UAF posibles en cada zona agroecológica (piso térmico) en que se divide el municipio, para lo cual utilizó como factor de ponderación el área de cada una de ellas con respecto al área total del municipio.
C. Negociación voluntaria de tierras. Con el fin de identificar y beneficiar a los productores a través del Programa de Reforma Agraria en el componente de negociación voluntaria de tierras, acorde con lo establecido por la Ley 160 de 994, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, utiliza la UAF identificada mediante estudios que realizan sus funcionarios con los productores.
D. Estratificación socioeconómica. De fincas y viviendas dispersas en el área rural, según la Ley 505 de 1999, la UAF promedio municipal se debe calcular con la metodología del SINTAP, en las fincas tipo que representen las condiciones de eficiencia productiva promedio de cada una de las Subzonas Homogéneas Físicas contenidas en las dos Zonas Homogéneas Geoeconómicas promedio, determinadas por las autoridades catastrales.
E. Adecuación de tierras. Para la ejecución del Programa de Adecuación de Tierras se emplea la UAF determinada en caca municipio (sin establecer el método de cálculo) para definir los usuarios beneficiarios de subsidios a cuotas de recuperación de la inversión de las obras, a través del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT.
F. Vivienda Interés Social. Para la implantación del Programa de Vivienda de Interés Social, se considera vivienda de interés social la ubicada en un terreno de uso agropecuario, forestal o pesquero de tamaño menor o igual a una UAF definida según la Ley 505 de 1999.
G. Asistencia Técnica Directa. Mediante la Ley 607 de 2000, por medio de la cual se modifica la creación, el funcionamiento y la operación de las Umata y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se caracteriza al pequeño y mediano productor, a partir del número de UAF. No se especifica, sin embargo, el método de cálculo de dicha UAF.
H. Ordenamiento territorial. Adicionalmente a la prestación de servicios agropecuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto la UAF como herramienta de planificación, ya que permite identificar conflictos en el uso del suelo y categorizar a los productores rurales. Además, aporta información útil para el ordenamiento territorial y se constituye en un parámetro en la definición de programas sobre el uso y la ocupación de los suelos.
1. Adjudicación de tierras baldías. Para la adjudicación de terrenos baldíos por zonas relativamente homogéneas en función de unos criterios de planificación (Uso del suelo, adopción de tecnología, reducción de costos de producción, sustentabilidad de recursos naturales, uso óptimo de la mano de obra, remuneración a la gestión empresarial y entorno socioeconómico).
J. Subsidio Integral compra de tierras. El Incoder, adoptó criterios metodológicos para determinar la Unidad Agrícola Familiar Predial, para el Programa Subsidio Integral para la compra de tierras, conforme a lo previsto en el Decreto Reglamentario número 2000 de junio 2 de 2009.
K. Criterios para la UAF en Baldíos. El Incoder en vigencia de la Ley 1152 de 2007, que fue declarada inexequible mediante Sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009, mediante el Acuerdo 150 de septiembre 3 de 2008, hizo una propuesta de metodología diferencial para el cálculo de la UAF, en función de la información disponible relacionada con formación catastral y escala detallada y en el contexto utilizando unos criterios de prospectiva territorial.
La metodología para el cálculo de la UAF, propuesta en este documento, es específicamente para aplicarla en las tierras baldías adjudicables, por lo cual se tiene en cuenta lo establecido por la Ley 160 de 1994, e involucra aspectos relacionados con el desarrollo regional, el ordenamiento territorial y la competitividad, teniendo en cuenta que cada uno de estos aspectos contiene elementos dinámicos que introducen cambios sustanciales en las dinámicas socioeconómicas de una región.
6. Enfoque conceptual de UAF para titulación de baldíos
El concepto de UAF, que ha sido utilizado con diferentes propósitos, no es estático y requiere de unas etapas de instalación, ajuste, desarrollo y maduración, en un horizonte de tiempo dado, para que una familia adquiera su maduración social y económica, para así garantizar que la tierra, se convierta en un factor de producción que contribuya a solucionar los problemas estructurales relacionados con pobreza, inequidad y desempleo.
En este sentido, la UAF es un proceso ordenado, dinámico, de aproximaciones sucesivas, hasta lograr sinergias entre la preparación del talento humano, la adaptabilidad tecnológica, el conocimiento de los mercados “meta” y el incremento de la capacidad de negociación de los pequeños productores individuales o asociados. Es el efecto umbral de las decisiones acertadas que una familia rural debe seguir, orientada por las señales emitidas por el Estado, hasta encontrar su punto de equilibrio medido por sus ingresos constantes.
La UAF que se calcula con la metodología propuesta en este documento se caracteriza por lo siguiente:
-- Es viable y corresponde a la mejor opción estudiada y conocida para las actividades agropecuarias. Es articulada a las ventajas competitivas, resulta de la combinación eficiente de los factores de producción (tierra, trabajo, capital), con miras a reproducir rentabilidad para la familia rural, crear un fondo de reposición para la sotenibilidad de la unidad productiva y un excedente que le permita capitalizar y formar su patrimonio.
-- Su estructura prevé la reorganización o reconversión en el uso de los factores tierra y agua. El concepto tiene principios de eficiencia económica claves, la tierra se titula a los particulares bajo el entendido de una contraprestación en uso adecuado, proyección de mediano plazo, cuidado del medio ambiente y mejoría del bienestar en el entorno del grupo familiar beneficiado.
-- Es un proyecto generador de empleo diversificado. Por sus contenidos socioeconómicos, el concepto de UAF requiere optimización en el uso de la mano de obra calificada y no calificada. Este principio supone que la tierra que se legalice o adjudique permitirá el trabajo adecuadamente remunerado del hombre, mujer y jóvenes, como integrantes que justifican la titulación del baldío. Esta diversificación del empleo se logrará siempre y cuando en la Zona Relativamente Homogénea se planteen sistemas productivos con tres criterios suplementarios: i) no se puede tener un enfoque de monocultivo, porque hay sistemas productivos que combinados reportan mayores resultados; ii) la rotación de actividades puede ser de origen agrícola, pero no se descartan los ingresos no agrícolas articulados que ayuden al bienestar, y iii) una actividad de corto plazo, ayuda a disminuir los riesgos de las actividades de largo plazo.
-- Es un proyecto sustentable. Aparte de las áreas productivas, la UAF deberá prever la preservación de los recursos naturales. Desde el punto de vista de la tecnología, la UAF es consecuente con el avance en la implementación de buenas prácticas agrícolas y de producción de alimentos y materias primas sanas.
METODOLOGÍA.
PASO 1. ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO
Contexto
La zonificación se define como el proceso de sectorización de un área compleja, en unidades relativamente homogéneas, caracterizadas con respecto a factores físicos (clima, suelos, formas de la tierra, etc.), biológicos (vegetación, fauna, etc.) y socioeconómicos (recursos de valor económico, la presencia del hombre y sus actividades) y su evaluación con relación a su potencial de uso sostenible para algunos fines específicos (Couto, 1994). La zonificación puede considerarse como un proceso de sectorización de áreas globales en un arreglo espacial de unidades identificadas por la similitud de sus componentes. Estas unidades son luego evaluadas en función de sus potencialidades y limitaciones, con el propósito de determinar sus requerimientos de manejo y conservación, así como su tolerancia a intervenciones del hombre.
El primer ejercicio es la identificación de las Zonas Biofísicas Homogénea, cuyo marco de referencia son las unidades de paisaje. De acuerdo con las unidades del paisaje, los elementos básicos que construyen el espacio geográfico son: geoforma y cobertura. Las técnicas metodológicas, desarrolladas en Colombia, que permiten la aplicación de las Unidades de paisaje corresponden al análisis fisiográfico y a la clasificación de cobertura vegetal y uso de la tierra, que consideran un análisis integral y de correlación.
El análisis fisiográfico es una técnica metodológica que se fundamenta en a visión de integración de los aspectos físicos del terreno y la relación con los aspectos bióticos en función de la geopedología y el uso de la tierra. Esta técnica principalmente discrimina seis niveles jerárquicos: provincias fisiográficas, unidad climática, gran paisaje, paisaje fisiográfico, subpaisaje, elemento de paisaje.
El análisis de la cobertura vegetal se puede hacer usando cuatro sistemas:
-- Clasificación de la Unesco, el cual ha sido el de más amplia aplicación.
-- FAO/UNESP (1982), cuya leyenda también es aplicada para la especialización de la cobertura vegetal.
-- Identificación de ecosistemas, realizado por el Instituto Von Humboldt junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
-- Corine LandCover, liderado en Colombia por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Con referencia al uso del suelo existen cuatro esquemas:
-- El Servicio Geológico de los Estados Unidos, el cual unifica los criterios de uso de la tierra a escala mundial, basados en los elementos que se observan en los sensores remotos.
-- Clasificación del Uso de la Tierra de CLAF (Forero, 1983)
-- Evaluación de tierra con sus distintas directrices para su desarrollo (FAO, 1976, 1985, 1986).
-- El estudio de uso, vocación y conflicto liderado por el IGAC (Año) a escala 1:500.000.
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer la organización jerárquica e integral de los elementos que construyen las unidades del paisaje, de la siguiente forma:
Análisis fisiográfico
-- Provincia fisiográfica.
-- Unidad climática.
-- Gran paisaje.
-- Paisaje fisiográfico
Análisis de cobertura vegetal:
-- Cobertura vegetal.
-- Formación.
-- Condición sucesional.
-- Continuidad.
-- Uso del suelo.
La provincia fisiográfica hace referencia a grandes estructuras geológicas como cordilleras de plegamiento o cuencas de sedimentación. Las relaciones de parentesco de tipo geológico se refieren principalmente a la litología y estructuras predominantes en los relieves iniciales, ligadas a los procesos tectodinámicos que los originaron.
La unidad climática permite relacionar los procesos de meteorización, erosión y formas biológicas de crecimiento, con la formación y utilización de los suelos. Los parámetros determinantes utilizados corresponden a: temperatura, precipitación e índices de humedad de acuerdo con la evapotranspiración. En este sentido, se realiza en primera instancia la clasificación climática en función de los parámetros de “pisos térmicos” y “provincias de humedad”. Esta última tiene su correspondencia con los parámetros climáticos utilizados en las zonas de vida de Holdridge (año), de acuerdo con los valores de índice de humedad que para el caso particular se denominan “relación de evapotranspiración potencial”, que se determina dividiendo el valor de la evapotranspiración potencial promedio por el valor de la precipitación promedio anual; dependiendo de la disponibilidad de información histórica de estaciones meteorológicas de referencia puede plantearse otra clasificación climática que soporte la determinación de unidades climáticas.
El gran paisaje, corresponde a unidades genéticas de relieve, es decir, que tienen orígenes comunes y los mismos procesos de formación: estructural-erosional, depositacional, aluvial, fluvio-volcánico, etc.
El paisaje fisiográfico se refiere a formas similares y pautas repetitivas, materiales litológicos del mismo origen y es de esperase una alta homogeneidad pedológica, así como coberturas vegetales y usos similares para cada departamento la diversidad en paisajes fisiográficos es muy amplia, debido en gran parte a la diversidad litológica.
En cuanto a la cobertura vegetal, debe tenerse en cuenta básicamente una clasificación fisonómico-estructural, pero en términos referentes a clima, suelos y formas de tierra, los cuales son usados donde se consideren de utilidad.
El primer nivel “clases de formación” se caracteriza por formas biológicas básicas de acuerdo con parámetros estructurales de altura y densidad, de la siguiente forma: I. Bosque denso. II. Bosque claro. III. Matorral. IV. Matorral enano. V. Vegetación herbácea.
El segundo nivel “subclases de formación” diferencia características fisonómicas derivadas de condiciones ecológicas y manifiestas en las hojas: (A) siempreverde, (B) deciduo, (C) xeromórfico, etc. En un tercer nivel “grupos de formación' se realiza una subdivisión de acuerdo con el macroclima: 1. Tropical, 2. Subtropical, 3. Temperado. El cuarto nivel “formación” corresponde a formas de tierra y pisos altitudinales como son las denominaciones de bosque de pantano, bosque turboso, bosque aluvial, bosque de baja altitud, etc.
Una vez procesada la información biofísica, e identificadas las Zonas Biofísicas Homogéneas se hace la correlación y análisis correspondiente con la información cartográfica disponible de tipo socioeconómico y geopolítico, y con los resultados del análisis de competitividad territorial (Paso 3 de esta metodología) para obtener las Zonas Relativamente Homogéneas.
Información requerida
-- Información cartográfica disponible de tipo biofísico: clima, suelo, hidrología, geomorfología.
-- Información cartográfica disponible de tipo socioeconómica relacionada en Resolución 17 de 1995: vías de comunicación (terrestre, fluvial y aérea), servicios públicos y privados (acueducto, alcantarillado, energía, telefonía, salud, educación), organización estatal (presencia institucional) y de comunidades (organizaciones existentes).
-- Información geopolítica (municipios, veredas), de cuencas, cobertura y uso de suelo (metodología corine coverland, parques, resguardos, zonas de reserva, áreas de hidrocarburos en exploración y en producción, área de concesión minera, solicitudes de concesión minera, zonas especiales municipales, zonas especiales departamentales).
-- Base topográfica (curvas de nivel), banco de imágenes de satélite (spot, landsat, proyecto Unión Europea y Corine Landcover).
Procedimiento
Paso 1. Actividad 1. Inventario, análisis (escala, vigencia, cobertura, formato, pertinencia) y digitalización de información cartográfica del área de estudio.
Se debe hacer un inventario y análisis de toda la información requerida a nivel central, regional y local. Una vez se tenga el inventario y análisis se debe identificar la información faltante y se define un procedimiento para obtenerla.
En el caso de las imágenes de sensores remotos, se pueden seleccionar imágenes de Landsat que corresponden a las disponibles por la Universidad de Maryland 2000-2003. Estas imágenes se encuentran en el servidor web gratuito y su reproducción en papel a escala 1:100.000. En total se emplean unas 8 imágenes Landsat por departamento dependiendo también de la extensión de área. Existen otro tipo de sensores como el Spot o de mayor resolución como las Aster o lkonos, las cuales pueden existir en los departamentos o en instituciones que son de gran importancia para la zonificación pero que implican altos costos para su adquisición, por lo que se recomienda realizar las respectivas solicitudes a los portadores de las licencias de uso y manejo de las imágenes.
Adicionalmente, se utilizan fotomapas Landsat producidos por la oficina de Mapificación del Incoder o del IGAC, escala 1:100.000. En los casos específicos que no exista cartografía, se deben construir fotomapas de las interpretaciones de las fotografías aéreas, las cuales pueden generalizarse a escala 1:100.000 y se ensamblan con la cartografía existente.
La digitalización de los mapas que estén análogos se realiza a partir de las planchas a diferentes escalas 1:100.000 1:250.000 o 1:500.030 de diferentes instituciones, utilizando el software ARCGIS 9.3 y exportada en formato SHP para su incorporación al SIC y a la Geodatabase del proyecto a nivel departamental. Posteriormente, se realiza el proceso de actualización y corrección cartográfica a partir ce las planchas escala ya existentes e imágenes de sensores remotos.
Es recomendable que los datos incluidos en el sistema de información geográfica y la base de datos tengan un proceso de validación en campo, apoyándose en técnicas relacionadas con levantamientos de datos y verificación de las interpretaciones elaboradas sobre imágenes de satélite y fotografías aéreas; mediante recorridos terrestres y fluviales, complementados con sobresuelos. Esta fase de campo debe estar acompañada por expertos en región de diferentes disciplinas que facilitan el recorrido y la resolución de dudas claves en el proceso de actualización de la información.
La información colectada debe ser organizada y almacenada en bases de datos estructurales y relacionales, para su procesamiento de manera automatizada, con el fin de facilitar los procesos de análisis y síntesis de la zonificación.
Para esta metodología se sugiere como herramienta SIG el software ARCGIS 9.3 y toda la familia ESRI centralizado en un Servidor de amplias especificaciones como soporte de reposición de datos y de estaciones de trabajo para la consulta de los temáticos del proyecto. Este servidor debe garantizar el acceso oportuno e inmediato de la información, así como la conexión con otros servidores de las diferentes instituciones identificadas como pares temáticos, junto con los expertos que administran la información.
Paso 1. Actividad 2. Levantamiento cartográfico de Unidades Clasificatorias Biofísicas (Clima, Relieve, Litología) y socioeconómicas a escalas adecuadas (1:100.000 para departamentos con información detallada y 1:200.000 para departamentos sin estudios generales de suelos por parte del IGAC).
Cumplida la actividad uno (1), se procede a la espacialización de las unidades temáticas de los componentes, por medio de la interpretación de las imágenes de sensores. Esta interpretación consiste en la delineación de unidades temáticas con alto grado de homogeneidad según los elementos constitutivos del paisaje, mediante técnicas de análisis y síntesis fotográficas y cartográficas, las cuales deben estar a cargo de expertos de disciplinas específicas (Agrología, Geografía, Biología, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral, Ecología), con amplia experiencia en el procesamiento digital e interpretativo de imágenes de sensores remotos[5]. La interpretación se realiza con un enfoque holístico, sistémico e integrador que garantiza la aproximación a verdaderas unidades de paisaje.
Realizada la interpretación de las imágenes de sensores remotos, se procede a la transferencia de las delineaciones (interpretadas) a la cartografía base que está en el sistema del proyecto, acorde con el nivel de detalle definido (escala 1:100.000, 1:250.000 o 1:500.000 a nivel exploratorio dependiendo del departamento).
El procesamiento de datos consiste en la organización detallada de los distintos temas para su uso en los procesos de caracterización y análisis de los componentes (biofísicos, socioeconómicos y geopolíticos), permitiendo la posterior elaboración de una síntesis y la visión general de la situación actual del departamento. La preparación de los datos en forma sistematizada es fundamental para el análisis de relaciones entre elementos formadores de unidades y la definición de procesos relevantes en los distintos ecosistemas.
Posteriormente a la organización y procesamiento de la información, se ajustan y editan los mapas temáticos de cada componente. Estos procesos están orientados a la reinterpretación de las imágenes y corrección cartográfica, elaboración final de las leyendas y organización de las bases de datos espaciales.
El proceso de “reinterpretación” consiste en incorporar la información colectada en el terreno durante la fase de campo, de acuerdo con los patrones de correlación imagen- realidad, que conduce al afinamiento de límites e unidades interpretadas, cambios de categorías dentro de una temática, nomenclatura y actualización de los temas más dinámicos o cambiantes. Realizado el proceso de reinterpretación, se procede a la verificación y ajuste de los mapas preliminares temáticos y a la actualización de las variables sociales y culturales que se pueden georreferenciar en el Sistema de Información Geográfico diseñado como soporte al manejo de información geográfica, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de procesamiento, manejo y elaboración de cartografía (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, ICDE, liderado por el IGAC).
Una vez procesados los datos y las unidades espaciales caracterizadas, se realizan análisis de correlación de variables mediante procedimientos analíticos sistematizados en cada uno de los componentes y la integración de estos siguiendo la estructura de investigación adoptada para el desarrollo de esta zonificación. Estos análisis consisten en la aplicación de métodos estadísticos de correlación de variables, análisis espacial y algebra de mapas que permiten agrupar y generalizar la información y formular modelos espaciales de las diferentes temáticas y elementos del paisaje.
Finalmente, se realiza la síntesis de integración a partir de la generación de una matriz que correlaciona distintos componentes temáticos y genera información integrada, que permite obtener una visión de la situación actual del departamento, todo centralizado y soportado en una base de datos georreferenciada.
Productos
P1.1 Inventario de la información secundaria categorizada en tres niveles que se trabajan en la geodatabase, principalmente:
1. Base de datos topográfica.
2. Información de suelos
3. Información socioeconómica.
Estos datos sufren procesos de edición, estructuración y montaje. Con ello se evalúa su pertinencia en escala, espacial y de fuente para su posterior validación. El software exporta una gráfica con el modelo de datos y la descripción topológica de cada una de las variables.
Como resultado del análisis de inventario se define la escala de trabajo es de 1:250.000, apoyada con imágenes Landsat, para interpretación de unidades fisiográficas. Para la base de datos socioeconómica se analizan datos locales y de los POT correspondientes.
P1.2 Zonas Relativamente Homogéneas (desde la perspectiva biofísica y socioeconómica)[6] con su respectiva delimitación en formato digital, con las siguientes capas de información: mapas climáticos (temperatura, humedad relativa, balance hídrico, evapotranspiración), geomorfología, relieve, litología, identificación de la hidrografía y cobertura vegetal, identificación de amenazas naturales, determinación y especialización del uso actual del suelo, identificación y descripción de los suelos, mapas coropleticos[7] de variables socioeconómicas.
PASO 2. IDENTIFICAR ÁREAS ADJUDICABLES Y NO ADJUDICABLES
Contexto
Una vez identificadas las Zonas Relativamente Homogéneas, es importante determinar qué áreas baldías de la nación son adjudicables y cuáles no son adjudicables en cada una de ellas. Las áreas no adjudicables están respaldadas por un marco normativo (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, etc.) que determinan una afectación legal del territorio, y se caracterizan por a delimitación de un espacio geográfico dado. Aunque estas áreas no pueden ser consideradas por sí mismas como factor transformador del paisaje, se rigen por unas condiciones particulares de manejo.
No son objeto de adjudicación, entre otras, las siguientes áreas:
Áreas de Reserva Forestal: Zonas que mediante providencias de la autoridad competente se destinan exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras, según lo definido en el artículo 184 del Código de Recursos Naturales Renovables.
Parques Nacionales Naturales: Áreas protegidas, manejadas principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación.
Áreas protegidas por el Sistema Nacional Ambiental: Áreas o espacios bióticos que ameriten conservación, como bosques de galería, humedales, morichales, áreas de excesiva pendiente, riberas de cauces hídricos, cotas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre otros, teniendo en cuenta las características de los ecosistemas naturales en coberturas, fisonomía, diversidad en os componentes de flora y fauna y las relaciones de la vegetación con los factores edáficos.
Territorios Étnicos: Área territorial reconocida por el Estado como propiedad privada colectiva de una o varias comunidades adscritas a un grupo étnico (resguardos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras).
Reserva Territorial del Estado: Área que por razones de interés nacional el Estado reserva con fines específicos (defensa nacional, interés social, etc.)
Áreas de Manejo Especial: En el ámbito territorial los planes de desarrollo departamental y municipal, los planes o esquemas de ordenamiento territorial, entre otros, identifican áreas que deben ser tenidas en cuenta al identificar las áreas no adjudicables. Son áreas consideradas como ecosistema estratégico, bajo manejo especial para garantizar la perpetuación de valores naturales, el ambiente sano a sus habitantes y permanente disponibilidad de recursos.
Otras áreas no adjudicables o de manejo especial a tener en cuenta son las relacionadas en la Ley 160 de 1994.
Con base en este conjunto de áreas protegidas o de manejo especial, se realiza el mapa de áreas no adjudicables.
Información requerida
POT, EOT, Mapas de resguardos indígenas, mapas de comunidades negras, explotación de hidrocarburos, explotaciones mineras, mapas de uso de suelo, mapas de cobertura de suelo y las coberturas oficiales de las instituciones e orden nacional.
Procedimiento
El Análisis Integrado de Datos incluye la recuperación, superposición, vecindad y conectividad. Para la determinación de las áreas adjudicables y no adjudicables de la región de estudio el procedimiento técnico es la superposición de capas temáticas (layer, mapa).
La superposición de mapas crea un nuevo mapa donde los valores asignados a cada nuevo elemento son los que poseían los elementos iniciales.
Dentro de las Operaciones de superposición se tienen: Aritméticas, Lógicas y Condicionales.
Paso 2. Actividad 1. Identificación de las áreas adjudicables y no adjudicables
Para la determinación e identificación espacial de las áreas adjudicables y no adjudicables se utiliza la superposición aritmética. Esta incluye operaciones tales como la suma, resta, división y multiplicación de cada valor dentro de una cobertura por el valor en la posición correspondiente en la segunda cobertura.
Entre las funciones que brinda el soft6ware Args 9.3 (utilizado como herramienta de análisis integrado de datos) se encuentran el clip y erase (funciones aritméticas) en donde al área general del departamento o región de estudio se le restan una a una las áreas oficiales determinadas como no adjudicables por el marco legal colombiano representado en sus instituciones.
Una vez definidas las áreas como adjudicables o no adjudicables se continúa con el análisis integrado de los datos para determinar dentro de las áreas definidas como adjudicables por sustracción, una operación de superposición lógica y condicional.
Paso 2. Actividad 2. Análisis biofísico y socioeconómico de las áreas no adjudicables
Una vez identificadas las áreas no adjudicables y mediante cruces con datos disponibles se procede a realizar un perfil tanto biofísico como socioeconómico con respecto a la situación de los paisajes, desde el punto de vista de cobertura vegetal y uso de la tierra para identificar los riesgos, limitantes y las acciones de contingencia por seguir.
Para esto se analizan imágenes de sensores remotos que comprendan períodos representativos que permitan mostrar la condición natural original y la condición actual (análisis multitemporal) y sus efectos sociales y económicos.
Producto
P2.1 Mapas de zonas con identificación de áreas adjudicables y no adjudicables.
P2.2 Perfil biofísico y socioeconómico de áreas no adjudicables.
PASO 3: ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD TERRTORIAL DE LAS ZONAS BIOFÍSICAS HOMOGÉNEAS
Contexto
El análisis de competitividad territorial es un procedimiento complementario que se aplica a las Zonas Biofísicas Homogéneas (paso 1 de la metodología) y da lugar a la identificación de las Zonas Relativamente Homogéneas. Para este análisis se parte del concepto de que en un territorio se combina de manera diferente cuatro componentes:
Competitividad social: Capacidad de los agentes para actuar eficazmente y de manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto de territorio y fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales.
Competitividad económica: Capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor agregado en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos conduzca a la conformación de activos que valoricen el carácter específico de los productos y servicios locales.
Competitividad ambiental: Capacidad de los agentes para valorizar su entorno, reconociéndolo como un elemento distintivo y garantizando, mismo tiempo, la conservación y la renovación de los recursos naturales y patrimoniales.
Competitividad global: Capacidad de los agentes de poner en perspectiva su situación, comparándola con la de otros territorios y con la del mundo en general, a fin de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización. (Farell et al. (1999: 5).
En este contexto, permite dimensionar la Zona Biofísica Homogénea frente a los promedios departamentales y nacionales de los componentes mencionados, y así determinar las Zonas Relativamente homogéneas, con sus respectivas ventajas comparativas y competitivas. Este análisis aporta los elementos necesarios para determinar el nivel de respuesta de un territorio a las exigencias de la globalización, a los impactos de la competencia externa y la capacidad para diseñar estrategias concretas para conseguir un desarrollo rural incluyente en ese sentido, a partir de las fortalezas y oportunidades que tiene ¡a región se debe evaluar la viabilidad de los sistemas de producción agropecuario que hacen parte de la Unidad Agrícola Familiar y la posibilidad de promover procesos de crecimiento endógeno de las regiones, a partir de:
1. Identificación de actividades óptimas para el medio y los recursos de la región; lo cual permite ubicar las zonas con mayor potencial o con mayor riesgo para cada producto propuesto, lo cual facilita los procesos de planificación del desarrollo económico territorial.
2. Diseño y puesta en marcha de proyectos regionales, que puedan ampliarse sucesivamente, acompañados de actividades complementarias, que incluyan procesos organizativos basados en alianzas que faciliten la integración vertical con otros eslabones de la cadena, y horizontal de manera que puedan incorporar a pequeños productores y otras comunidades de la región.
3. Dimensionamiento de la capacidad real del territorio en relación con sus “mercados meta” técnicamente identificados. Un elemento determinante son las distancias a los mercados, lo cual marca diferencia en las perspectivas del desarrollo y en especial en lo rural. Se debe considerar que los productos agrícolas, ganaderos o forestales, en general, tienen una característica muy particular, son voluminosos, en su contenido natural pesa fuertemente la cantidad de agua que poseen[8], las distancias pesan sobre la calidad (a mayor transporte, mayor el deterioro de calidad); los fletes desde y hacia zonas alejadas son altos, superiores al promedio nacional para distancias similares; y además, están gravados con seguros por riesgos sobre la carga, mermas por peso, mermas por calidad, y los costos por cargue y descargue en cada paso.
Para ello, es necesario emitir señales de política acertadas y generar “bienes públicos” que contribuyan a la modernización del sector rural. Las zonas relativamente homogéneas, las UAF y los incentivos, son unas de las herramientas disponibles para lograrlo, siempre y cuando se manejen de manera articulada. Con la metodología que se propone para el cálculo de las UAF, se empieza por reconocer que el desarrollo ocurre en una región y que debe beneficiar a la población que reside en ella.
Información requerida
Censos, diagnósticos, encuestas y mapas elaborados por el DANE, planes de ordenamiento territorial, las Cámaras de Comercio, Sisbén, encuestas de carácter institucional regional y sistema de información de secretarías departamentales sectoriales.
Procedimiento
Paso 3. Actividad 1. Levantamiento cartográfico de la información socioeconómica
Con base en dos tipos de estructuras básicas generadas para la representación de datos espaciales (raster, vector) la caracterización socioeconómica puede clasificarse en varias líneas las cuales tienen relación directa con la organización de los datos.
-- Base Raster
Atributo numérico de pixel. Se refiere a procedimientos matemáticos y estadísticos centrados en el nivel digital del píxel sin considerar su ubicación. Se pueden obtener:
– Cálculo de índices por ventanas móviles.
– Análisis de evaluación multicriterio.
-- Base vectorial
Atributo numérico de la unidad espacial. Procedimientos matemáticos y estadísticos centrales en las bases de datos alfanuméricas.
– Análisis de distribución espacial univariada.
– Análisis por combinación multivariada (promedio-ponderación).
– Análisis por clasificación multivariada (linkage-cluster).
– Análisis por componentes – factores.
– Análisis de regresión simple o múltiple.
La fase final consiste en el desarrollo y análisis con la ayuda de herramientas de sistemas de información geográfica, de la información tanto tabular y alfanumérica como también de la que es susceptible de ser cartografiada, que se representa a través de cartografía temática digital, elaboración de índices y categorización de variables, que permite una caracterización al interior de las zonas biofísicas identificadas. Las principales variables a tener en cuenta son:
Asentamientos humanos
La caracterización de los procesos socioculturales que han definido la territorialidad de los distintos grupos humanos en la región, es un elemento central para entender las transformaciones en el paisaje, tanto a nivel de su conformación histórica y actual, como para establecer posibles tendencias. La presencia de diversos grupos étnicos, colonos de distintas procedencias, definen una amplia diversidad en los patrones de asentamiento, las dinámicas de apropiación territorial y los sistemas productivos, ligados a modelos de percepción territorial particulares. Así mismo las relaciones entre ellos con el Estado y/o con otros factores externos, producen una serie de dinámicas, en muchos casos conflictos, que imprimen cambios sensibles en el territorio y el ambiente y por ende en la transformación de los paisajes.
Infraestructura y servicios
Corresponde al inventario de la infraestructura para la producción que engloba la infraestructura vial y otro tipo de sustentos físicos que posibilitan el desarrollo de actividades productivas en un territorio determinado, incluyendo los servicios (salud, educación y públicos domiciliarios).
Vías
Las vías son un medio de acceso y recurso para la mejor explotación de las tierras. El propósito es el reconocimiento y clasificación de las vías; y la demarcación y categorización de las zonas de influencia de cada una de las vías.
Infraestructura Aeroportuaria y Puertos
Hace alusión a los aeropuertos que operan de forma legal y aparecen reportados en la base de datos del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, autoridad competente en este campo.
Infraestructura de generación eléctrica
Además de la energía eléctrica que se distribuye a través de sistemas de interconexión, también se hace referencia a la existencia de plantas de generación eléctrica alimentadas por derivados del petróleo (gasolina o ACPM) que surten de energía eléctrica a una sola población o a un área relativamente restringida a la influencia del centro urbano generador.
Infraestructura productiva.
Se refiere a toda la infraestructura existente de apoyo al proceso de producción (distritos de riego, redes de distribución de insumos) y posproducción (centros de acopio, plantas de transformación, bodegas).
Servicios Sociales
Hace referencia a la presencia de centros prestadores de servicios de educación y salud, así como del personal encargado de la prestación de estos servicios.
Educación: Se refiere a la existencia de centros educativos y de docentes de educación básica, (entendida como aquella que se imparte durante los nueve primeros años de educación formal) y la educación media vocacional que comprende los dos últimos años de secundaria.
Salud: Se hace una diferenciación entre centros que prestan el servicio así como su personal: Puesto de salud, centro de salud y hospital local.
Servicios Públicos Básicos
Acueducto: Sistema de suministro de agua potable que se diseña de acuerdo con el número de población a abastecer. Dicho sistema debe asegurar un servicio continuo, en cantidad suficiente y presión adecuada, desde la fuente de abastecimiento hasta el consumidor.
Alcantarillado: Se designa con el nombre de alcantarillado de una ciudad o población, al conjunto de conductos destinados a recibir y evacuar las aguas residuales o aquellas que por uno u otro motivo puedan causar perjuicio a la localidad.
Energía Eléctrica: Consiste en el transporte de energía eléctrica, desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final.
Otras variables: Servicio de telefonía pública (Telecom) u otro tipo de comunicaciones.
Presencia institucional:
Consiste en la identificación puntual de la presencia o no de sedes o representaciones institucionales, categorizadas por sector socioeconómico (financiero, organizaciones gremiales, prestadoras de servicios agropecuarios.
Desarrollo productivo agropecuario
Tiene relación con todas las dinámicas endógenas (prediales) y exógenas (incorpora elementos de economía espacial) que caracterizar el desarrollo productivo de una zona.
Actividades económicas
Hace referencia a la presencia de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias.
Paso 3. Actividad 2. Análisis de variables socioeconómicas (Competitividad Territorial)
En general para el análisis se recomienda una evaluación de cada zona biofísica homogénea bajo cuatro componentes: competitividad social, competitividad económica, competitividad ambiental y competitividad global.
Se sugiere elaborar una matriz donde se identifiquen, caractericen y ponderen unas variables que permitan evaluar la situación de cada zona en el marco de los cuatro componentes mencionados.
Dichas variables deben estar relacionadas con los desarrollos productivos agropecuarios, las actividades económicas predominantes, la infraestructura, los recursos humanos, los mercados, las capacidades y competencias, la gobernabilidad, la cultura e identidad, la imagen del territorio, entre otros.
A continuación se relaciona una serie de elementos que aportan información básica para el análisis:
Asentamientos humanos:
Analizar el efecto sobre las transformaciones en el paisaje, tanto a nivel de su conformación histórica y actual, los patrones de asentamiento, las dinámicas de apropiación territorial, las relaciones con el Estado y/o con otros factores externos, situaciones que generan cambios sensibles en el territorio y el ambiente[9].
Infraestructura y servicios
Análisis de vías
Zonas de vías aptas. Aquellas zonas que están comunicadas por vías pavimentadas de primer orden (TIPO 1) o destapadas (TIPO 2), con ramales de otros tiros que comunican con otras zonas. Por lo general corresponden a las zonas de mayor desarrollo agropecuario, de pendientes suaves, cerca a los centros urbanos.
Zonas de vías regulares: Aquellas que presentan vías de tipo 3 y 4, de regular desarrollo agropecuario; por lo general son zonas de ganadería extensiva o de agricultura de subsistencia, las pendientes van de inclinadas a fuertemente inclinadas. Más alejadas de los centros urbanos.
Zonas de vías malas: Presentan en su mayoría, vías de tipo 5 en adelante; zonas dedicadas a la agricultura y ganadería extensivas; zonas de pendientes fuertemente inclinadas y relieve quebrado o escarpado. Si se presentan zonas con pendientes menores a estas, por lo general, están erosionadas. Las vías malas se presentan, con mayor frecuencia en zonas muy alejadas de los centros urbanos.
Zonas sin vías: Carecen de vías de comunicación importantes y solo se presentan caminos para el tránsito de personas o animales de carga. Son zonas de escaso desarrollo agropecuario, con pendientes fuertes y relieves escarpados.
Infraestructura Aeroportuaria y Portuaria
Correlación de infraestructura aeroportuaria y de puertos con los procesos de desarrollo económico.
Infraestructura de generación eléctrica
Correlación de cobertura de generación eléctrica con los procesos de desarrollo desde el punto de vista físico, biótico, cultural y económico en las zonas biofísicas con énfasis en las actividades rurales.
Infraestructura productiva
Análisis del desempeño de la infraestructura productiva, de transformación y de mercados (sinergias, redes, diversificación, capacidad, potencialidad, etc.) como factor estratégico, estructural o limitante en el crecimiento económico de una zona biofísica homogénea.
Servicios Sociales (educación, salud)
Análisis de la cobertura frente a índices de desarrollo económico y social.
Análisis de servicios públicos básicos
Revisar relación de cobertura frente a índices de desarrollo social y económico.
Análisis de presencia institucional
Revisar la naturaleza, características (tipo de gestión, sinergias, redes, cobertura, acceso), y calidad de los servicios de apoyo públicos y privados a la producción actual y potencial del sector rural en cada zona biofísica.
Desarrollo productivo agropecuario
Tiene relación con el tamaño de los predios a tenencia de la tierra, el nivel tecnológico, los servicios de apoyo, entre otros. Se debe evaluar la presencia inversiones actuales, la existencia de clústeres de producción, las ventajas locales para asociar productores, e incorporar elementos de economía espacial compartir servicios, atraer personal calificado, justificar infraestructura de uso común, disminuir costos de operación y transacción, etc.), que ningún productor aislado podría implementar para ser más competitivo.
Actividades económicas
Analizar la presencia de actividades económicas primarias especialmente las diferentes a las agropecuarias (ej., minería), secundarias y terciarias.
Como resultado del análisis se debe obtener un índice global de competitividad por Zona Biofísica Homogénea que resulta de la suma ponderada de los índices de cada variable. Este análisis permite determinar si el 100% del área de la Zona Biofísica Homogénea se constituye en una Zona Relativamente Homogénea; o si por el contrario dentro de una misma Zona Biofísica homogénea se identifican dos o más Zonas Relativamente Homogéneas. En este último caso se da, si existen dos o más áreas de una misma Zona Biofísica Homogénea, que tienen diferencias en los índices en cada una de las variables que se analizan; y por lo tanto se deben hacer los cálculos del índice de competitividad global para cada área dentro de la Zona Biofísica Homogénea; se comparan estos índices y si hay diferencias significativas dará lugar a la identificación de dos o más Zonas Relativamente Homogéneas dentro de una misma Zona Biofísica Homogénea.
Productos
P3. 1 Mapas de cortes naturales (se grafica en orden creciente y se encuentran saltos), mapas de intervalos iguales, mapas de cuantiles, mapas de desviación estándar, mapas de caja (box-map), mapas de percentiles, mapas de representación selectiva.
P3. 2 Análisis de competitividad territorial por Zona Biofísica Homogénea.
PASO 4: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO EN ÁREAS ADJUDICABLES
Contexto
La capacidad productiva del suelo se determina a partir de una evaluación de tierras. Como resultado se identifican unos renglones productivos que corresponden a la aptitud de los suelos.
Otro resultado importante de la evaluación de tierras es la identificación de restricciones naturales relacionadas con la calidad de los suelos o la presencia de fenómenos naturales que representen amenaza para la vida del hombre y/o sus actividades en un determinado territorio, los cuales están asociados a un conjunto de limitaciones y restricciones e incluso prohibiciones en el uso de la tierra.
Este resultado de la evaluación correlacionado con los resultados del análisis de competitividad territorial (Paso 3) permiten identificar las restricciones que se pueden encontrar en las zonas relativamente homogéneas y que deben ser tenidas en cuenta para identificar unas condiciones de manejo especial que permitan coexistir con las limitaciones o restricciones y sus manifestaciones, ya sea restringiendo la presencia del hombre y/o de sus actividades, y/o adecuando las condiciones de infraestructura para reducir su vulnerabilidad o implementando planes conducentes a la mitigación de riesgos.
En el caso específico de los fenómenos naturales se pueden identificar:
-- Amenazas naturales de geodinámica endógena: actividad sísmica, actividad volcánica.
-- Amenazas naturales de geodinámica exógena: inundación, inestabilidad del suelo, actividad eólica, desertificación natural, erosión marina.
-- Amenazas de origen antrópico: quemas, socavación de taludes (minería), desvío de cauces naturales.
Las restricciones de tipo socioeconómico se identifican en el análisis de competitividad territorial, que introduce el concepto de entorno para analizar el desarrollo rural, no como una política nacional o universal, sino como búsqueda de soluciones regionales, para incorporar el territorio a procesos de desarrollo.
Información requerida
Planes, programas, proyectos, estudios informes de diferentes entidades: Ingeominas, Oficinas de Atención y Prevención de Desastres, CAR, IGAC, Universidades, Secretarías Sectoriales del departamento.
Perfiles técnicos de renglones productivos regionales actuales y potenciales, requerimientos eco-fisiológicos trabajados por instituciones regionales como Corpoica, SENA, Gremios de la producción y Universidades.
Procedimiento
Paso 4. Actividad 1. Evaluación de Tierras
La evaluación de tierras es el proceso de determinación y predicción del comportamiento de una porción de tierra usada para fines específicos, considerando aspectos biofísicos, económicos y sociales entre otros. Esta evaluación considera los aspectos del uso propuesto, sus consecuencias sociales para la gente del área y de su entorno en general y las repercusiones, benéficas o adversas para el medio ambiente. (FAO, 1976).
Para determinar la UAF se propone una Evaluación de Aptitud de las Tierras, la cual toma información de los diferentes componentes, en dos etapas. En la primera, se describen y cartografían los suelos poniendo la mayor atención en la caracterización de las propiedades físico-químicas más relevantes por su elevado valor diagnóstico. En la segunda etapa, que por lo general comienza a desarrollarse paralelamente con la primera, se realiza la Evaluación de la Aptitud de las Tierras propiamente dicha. Se emplean para ello clasificaciones utilitarias que permiten traducir o interpretar la información referente a características externas, morfológicas, biológicas, químicas y físicas contenidas en la memoria del Mapa Básico de Suelos, considerando además aspectos climáticos, económicos y diferentes usos específicos de la tierra[10].
El proceso se resume en las siguientes fases y a su vez, en la presentación de los resultados se hace explícito el mecanismo metodológico que conlleva al resultado.

Con el fin de evaluar la capacidad productiva de las unidades de tierra en el área de estudio, se propone el anterior diseño de evaluación georreferenciado, haciendo los ajustes del caso y siguiendo las indicaciones dadas en la “Directiva: Evaluación de tierras para la agricultura de secano” de la FAO, considerando el término “tierra”, como un área específica de la superficie terrestre, que a demás de las propiedades superficiales e internas del suelo, incluye el clima y la cobertura actual.
El modelo lógico se fundamenta en las relaciones dadas entre las exigencias o requerimientos de los sistemas Productivos Propuestos y la oferta ambiental de cada una de las unidades de tierra del territorio del de estudio.
Evaluación de los cultivos propuestos por zonas relativamente homogéneas según las condiciones biofísicas
Analizar y precisar los requerimientos de los cultivos: Con base en revisión de bibliografía, que sirve de referencia o marco teórico para analizar los requerimientos edáficos y climáticos más relevantes para establecer cada unos de los cultivos propuestos. Las características o indicadores de suelos más relevantes para la evaluación son los más limitantes para el desarrollo de los cultivos, como se describen en el siguiente cuadro.
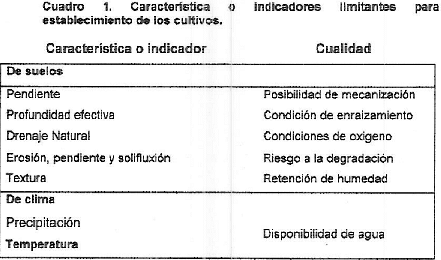
Diseño de los sistemas productivos: Con base en las características edafoclimáticas, se diseñan los sistemas productivos y se especifican los símbolos que se utilizan en la clasificación de la evaluación, de acuerdo a las condiciones biofísicas, asimismo se toman como referencia las zonas más productivas del departamento y los cultivos existentes.
Análisis, evaluación y clasificación de las unidades de suelo: Con base en los estudios de suelos y los mapas digitales, se escogen los indicadores que se tomaron en los requerimientos de los cultivos, (Cuadro 1), como son los indicadores climáticos y edáficos más limitantes para el establecimiento de los cultivos. Se analizan y evalúan las características de cada unidad de suelos y se califican según los requerimientos de cada cultivo para luego unificarlos según el diseño de los sistemas productivos.
Elaboración y análisis de los mapas: Se sistematizan los resultados y se elaboran los mapas de aptitud edafodilmática, se analiza la información resultado, y se elabora la leyenda con base en limitantes.
Producto
P4.1 Uso actual y potencial del suelo por zona relativamente homogénea de acuerdo a las condiciones biofísicas y socioeconómicas, así como las recomendaciones para su manejo.
PASO 5: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO PARA DETERMINAR SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ÁREAS ADJUDICABLES
Contexto
Una vez identificados los renglones productivos de las áreas adjudicables, en las zonas previamente identificadas se debe realizar el análisis socioeconómico de cada uno de ellos para determinar los sistemas de producción que servirán de soporte para calcular la UAF.
El análisis socioeconómico se debe orientar dentro del concepto de competitividad territorial, sumados todos los agentes que participan, para no caer en la competitividad parcial donde unos ganan en detrimento de otros con quienes comparten el territorio. Incluso, es importante evitar que las ventajas de la industria, la minería y el medio ambiente, en vez de actuar como fuentes de riqueza e ingreso adicionales, se traduzcan en una pérdida de posición de los productores agropecuarios que terminan asumiendo todos los riesgos de la cadena.
También requiere debida atención el impacto por la falta de competitividad de ciertos renglones productivos asociado especialmente a las deficiencias en infraestructura que dificultan la conexión de los centros de producción con los sitios de proceso intermedio o de comercio final. Estos costos han crecido en el tiempo de manera significativa y sus efectos son devastadores, al punto de declarar prohibitivas actividades con ventajas naturales, pero cuya transabilidad resulta onerosa.
Esa mirada total exige ir más allá de la política agropecuaria que concibe cada producto como un compartimiento independiente, y en cambio pasa a considerar las redes de relaciones y dependencias mutuas que involucrar fortalezas económicas, infraestructura, gobierno e institucionalidad.
Procedimiento
Paso 5. Actividad 1. Caracterizar los perfiles técnico-económicos y de competitividad de los renglones productivos
El procedimiento para la caracterización de cada unos de los renglones productivos identificados en el paso 4 para cada Zona Relativamente Homogénea, incluye el levantamiento de información para la elaboración de dos perfiles: técnico económico y de competitividad.
Perfil técnico-económico:
Proyección espacial: Es el área apta en una Zona Relativamente Homogénea, desde el punto de vista biofísico para el establecimiento del renglón productivo. Se calcula relacionando el área disponible y seleccionada para el cultivo sobre el área total adjudicable. A mayor índice, mayor puntaje, ya que se debe priorizar la actividad de acuerdo con la oferta de suelos disponible.
Tecnología: Es la identificación del rendimiento del renglón productivo por unidad de producción por ciclo, a partir del análisis de la oferta tecnológica disponible (material vegetal, plagas, enfermedades, labores culturales, entre otros). Entre más próximo este el rendimiento del renglón productivo a los promedios nacionales del mismo, tendrá un mayor puntaje.
Mercados: Se refiere a los espacios de mercado identificados para cada renglón productivo. Es muy importante un renglón productivo que disponga de condiciones para conectar con mercados.
Los renglones productivos se califican de acuerdo con su participación en el mercado (nacional o externo). Con este criterio hay dos clases de productos, uno de importables y el otro de mercado exportador. Para los primeros, la calificación es el resultado de dividir las importaciones sobre el consumo total; y a mayor llegada de materias primas del exterior el cultivo tendrá mayor puntaje[12]. En el segundo caso el indicador se medirá con base en la curva de crecimiento de las exportaciones netas, a mayor crecimiento mayor será el puntaje asignado.
Costos de producción: Para cada renglón productivo, se organizan las canasta de costos, con estándares válidos para cada región por unidad de producción. Esta canasta está compuesta por seis componentes económico-financieros:
i) Preinversión, entendida como el costo de las obras de adecuación necesarias para iniciar el proceso del proyecto de Unidad Agrícola Familiar. Se refiere a las obras para aguas, vías o recuperación de suelos.
ii) Costos de producción, es el concepto convencional de los gastos directos e indirectos requeridos para la actividad, incluyendo la mano de obra, insumos, renta de la tierra, y la financiación.
iii) Costos de transacción referidos a: costos de fletes, seguros, cargue y descargue, ajustado con las mermas de peso y de calidad para ubicar o conectar los productos con los mercados meta seleccionados; y un factor de riesgo asociado a la calificación de competitividad de la zona relativamente homogénea.
iv) Precios de la producción proyectados a doce años (umbral de tiempo previsto por la Ley 160 para desarrollar adecuadamente un proyecto productivo de UAF). Se calculan con base en el comportamiento de largo plazo evaluado con datos oficiales, mínimo durante los diez años anteriores al momento de aplicar la metodología[13].
v) El estimado de tecnología productiva ajustada, que se traduce en la productividad esperada, la cual puede ser creciente en función de los desarrollos tecnológicos[14].
vi) Utilidad neta, del ejercicio estándar por hectárea.
Dependencia de insumos importados. La dependencia del exterior para atender los requerimientos de insumos de un renglón productivo, es muchas ocasiones una limitante para el desarrollo de los mismos. Para determinar la dependencia, se divide el monto de insumos importados, sobre el costo total de los insumos por unidad de producción y se determina que a menor porcentaje, mayor será el puntaje.
Costos de conectividad: Es una variable que está ligada al tipo de renglón productivo y a la distancia de la ZRH con el respectivo 'mercado meta”. Se califica por la representatividad de los costos de transacción, respecto a los costos totales. A menor peso de los costos de transacción mayor puntaje.
Generación de empleo: Es la cantidad de jornales que genera el renglón productivo durante un período de 12 años. La ponderación de esta variable está en correlación directa con la disponibilidad de mano de obra en la zona objeto del análisis.
Rentabilidad: Se toma como referencia la TIR y VPN para cada renglón productivo. El mayor puntaje lo reciben los renglones con mayor TIR y VPN.
Efecto ambiental: Se refiere al impacto que tiene el desarrollo del renglón productivo sobre los recursos naturales (suelo, agua, flora, fauna) y el costo de las medidas de mitigación, prevención o compensación que deben implementarse. A menor efecto mayor puntaje.
Perfil de competitividad
Actividades económicas: Relacionadas con alianzas productivas, valor agregado, apoyo privado, existencia de gremios de producción, estructura de comercialización, asistencia técnica.
Infraestructura: Se refiere al efecto de las vías sobre la calidad del producto, los recursos físicos disponibles, la demanda de agua del renglón productivo y los servicios sociales requeridos.
Gobernabilidad: Presencia de planes de apoyo, programas específicos e incentivos financieros gubernamentales, entre otros.
Capacidades y competencias: Comprende presencia de personal calificado, oferta de formación formal e informal y nivel de asociatividad.
Para calificar estas variables del perfil de competitividad se asignará un mayor puntaje a aquellas que tienen un efecto positivo sobre el renglón productivo.
Paso 5. Actividad 2. Clasificación de los renglones productivos
En la planeación de las UAF es necesario combinar los cultivos de mayor probabilidad de éxito, para lo cual el modelo clasificará los renglones productivos teniendo en cuenta que cada variable caracterizada en la actividad 1 del paso 5, recibe una calificación con base en una ponderación de las variables,[15] cuyo resultado es un índice por renglón productivo que se ubica en tres categorías[16].
Categoría I- SIN RESTRICCIONES: renglones cuyo índice está entre 0 y 0,3.
Categoría II- RESTRICCIONES MODERADAS: renglones cuyo índice está entre 0,31 y
0,70.
Categoría III. RESTRICCIONES SEVERAS: renglones cuyo índice está entre 0,71 y 1.
Dentro de la clasificación de estos renglones productivos el índice del perfil técnico económico tiene un peso específico de 75% y el de competitividad del 25%.
Paso 5. Actividad 3. Dimensionamiento y calificación de los sistemas productivos de la UAF
Una vez identificados los renglones que corresponden a la categoría sin restricciones y con restricciones moderadas (se excluyen del dimensionamiento los ubicados en la categoría de restricción severa), y bajo un enfoque técnico se deben analizar las diferentes alternativas de combinación de renglones productivos, teniendo en cuenta los siguientes factores económicos[17]
a) Efectividad en la generación de empleo. Se refiere a la inversión requerida por cada sistema productivo para generar un empleo. A menor inversión mayor puntaje;
b) Riesgo moderado de endeudamiento. Consiste en priorizar sistemas intensivos en empleo y uso de la tierra y no tan intensivos en capital. Se calificarán con mayor puntaje los sistemas que demanden menos crédito en función de la inversión total del proyecto total de UAF;
c) Rendimientos económicos medidos por la TIR. A mayor valor mayor puntaje;
d) Rendimientos sociales mecidos por el VAN. A mayor valor mayor puntaje.
La calificación de los sistemas productivos se hace a partir de un índice de apalancamiento socioeconómico que se compone de los siguientes indicadores:

Producto
P5. Sistemas productivos seleccionados, con su análisis socioeconómico, por zona relativamente homogénea para calcular la UAF.
PASO 6: VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL REGIONAL
Contexto
En este paso se realizará la recolección de información primaria requerida de acuerdo con los parámetros trabajados y la validación de la información secundaria necesaria para calcular la UAF con el apoyo de actores regionales públicos y privados.
Información requerida
Toda la información relacionada con zonificación, usos de suelo y renglones productivos seleccionados que se recopiló y analizó en los 5 pasos anteriores.
Procedimiento
PASO 6. ACTIVIDAD 1. PANEL CON EXPERTOS
Realizar un taller con expertos regionales seleccionados, con el fin de validar toda la información obtenida para el cálculo de la UAF por zona relativamente homogénea (zonas biofísicas, competitividad territorial, capacidad productiva) desde una perspectiva sectorial.
PASO 6. ACTIVIDAD 2. VERIFICACIÓN CON PRODUCTORES A TRAVÉS DE UNIDADES DE REFERENCIA
Validación y ajuste de la información relacionada con los perfiles técnicos y económicos de los renglones productivos identificados y los sistemas productivos seleccionados que sirven de base para el cálculo de la UAF. Se hará a través de encuestas y/o talleres con la participación de productores que representen unidades de referencia y zonas relativamente homogéneas.
PASO 6. ACTIVIDAD 3. CONSENSO CON ENTIDADES
Realizar un taller de trabajo con un grupo de entidades que tienen presencia en la región con el fin de validar la información obtenida para calcular la UAF por zona relativamente homogénea, desde la perspectiva de desarrollo regional y ordenamiento territorial; además de identificar la proyección institucional pública y privada dentro de los mismos.
Producto
P6. Sistemas productivos seleccionados para el cálculo de la UAF por zona relativamente
homogénea, validados con actores regionales públicos y privados.
PASO 7 CÁLCULO ARITMÉTICO DE LA UAF
Contexto
La característica del modelo propuesto en esta metodología tiene en cuenta que la UAF es un instrumento de dirección económico y productivo.
Para el cálculo del tamaño de la UAF, de acuerdo con lo establecido en la Ley 160 de 1994 se deben verificar los siguientes criterios:
1. La extensión del predio dependerá de la naturaleza de la zona, clase de suelos, aguas, posibilidades de irrigación, ubicación, relieve y potencialidad del tipo de explotación agropecuaria para el cual sea apto, y su desarrollo puede suministrar a la familia que lo explota, en condiciones de eficiencia productiva promedio ingresos netos no inferiores a dos salarios mínimos y la generación al menos de dos empleos permanentes.
2. Que no más de la tercera parte de los ingresos provenientes de la explotación puedan ser destinados al pago de deudas destinadas a mejorar los desarrollos productivos.
3. Que la selección de los sistemas productivos para la generación de ingresos de la UAF tenga en cuenta aquellos que además de cumplir con las condiciones establecidas en esta metodología, ofrezcan mayores ventajas competitivas; contribuyan a una mejor utilización de los recursos naturales y faciliten la incorporación de una(s) actividad(es), que contribuyan a mejorar el flujo de caja a corto plazo[17*].
El tamaño adecuado se calculará con base en dos elementos:
a) El ingreso neto total equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes por año, que obtenga el Conjunto de participantes del hogar que asumirá el proyecto productivo de la UAF, en su proceso de desarrollo previsto a doce años[18*] utilizando una tecnología ajustada. Este ingreso es adicional al que obtiene el productor por la remuneración de la mano de obra utilizada en la explotación de su predio y la cual está incluida en los costos de producción.
El ingreso neto esperado para estimar el número de hectáreas necesario, es igual a la superficie disponible para generar dos salarios mínimos promedio, utilizando una tecnología adecuada a la disponibilidad de recursos por parte del productor, durante los doce años del proyecto que regula la extensión requerida de UAF, que permitan, entre otros, la realización de inversiones en el predio.
b) La generación de dos empleos permanentes durante el ciclo productivo proyectado a 12 años.
Se recomienda una evaluación periódica del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (periodos no mayores a 6 años teniendo en cuenta la dinámica cambiante de los procesos de desarrollo regional, ordenamiento territorial y competitividad, ya descritos en esta metodología.
Información requerida
Valor Salario mínimo mensual legal vigente
Ingreso promedio esperado
Utilidad neta promedio mensual por hectárea
Procedimiento
Paso 7. Actividad 1. Cálculo de la UAF
Se aplica la siguiente fórmula
UAF= IPM / (UNPM)
UAF: Número de hectáreas que se necesitan para satisfacer el ingreso promedio mensual esperado.
IPM: Ingreso promedio mensual esperado, equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalente a 288 SMMLV en los doce años)[19].
UAF. Versión para aprobación.
UNPM: Utilidad neta promedio mensual de una hectárea. Resulta de restar al Ingreso promedio mensual productivo el costo promedio mensual de producción (incluyendo costos directos e indirectos[20]).
El área determinada en esta forma, constituye a extensión mínima de la respectiva Unidad Agrícola Familiar. Para calcular la extensión máxima se debe tener en cuenta una disminución en la Utilidad Neta Promedio Mensual de una hectárea (UNPM), en porcentaje equivalente al diez por ciento (10%).
Paso 7. Actividad 2. Levantamiento cartográfico de áreas por tamaño de UAF
Se hace en campo la georreferenciación de las áreas dentro de cada zona relativamente homogénea de acuerdo con el tamaño de la UAF, calculado en el paso 7, actividad 1 y se hace el correspondiente levantamiento cartográfico.
Producto
P7.1 Unidad Agrícola Familiar – UAF, en hectáreas para titulación de baldíos, calculada por zona relativamente homogénea.
P7.2 Mapas por zonas con ubicación de áreas por tamaño de UAF.
BIBLIOGRAFÍA
-- DNP. Unidad Agrícola Familiar. Promedio municipal. Manual Metodológico. Bogotá, 2000.
-- DNP. Visión Colombia II Centenario. Bogotá, 2006.
-- IGAC. Manual de Elaboración de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas
-- IGAC. Zonificación Agroecológica de Colombia. Bogotá, 2000
-- IGAC. Bases conceptuales y guía metodológica para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. Bogotá, 1997.
-- IGAC.2007, Análisis Geográficos – Gestión Catastral. Bogotá, 2007
-- IICA. El enfoque territorial del Desarrollo Rural. San José de Costa Rica, 2003
-- Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente. Diario Oficial No 34243. Bogotá, Enero 1975.
-- Ley 160 de 1994. Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Diario Oficial número 41479.5. Bogotá, agosto 1994.
-- Ley 388 de 1997. Diario Oficial 43.091. Bogotá, julio 1997.
* * *
1 Desde 1960 se han promulgado seis leyes agrarias, la Ley 135 de 1961, la Ley 1ª de 1968, la Ley 4ª de 1973, la Ley 30 de 1988, la Ley 160 de 1994 y la Ley 1152 de 2007 (declarada inexequible por la Corte Constitucional).
2 Sobre este punto medular para el éxito de los resultados, el Incoder debe convocar a todas las instituciones públicas y privadas que tengan relación legal con la distribución y uso estratégico de terrenos rurales, para que con los debidos argumentos sustenten la posibilidad o expectativa de una dedicación diferente a la explotación agropecuaria, piscícola o forestal, de parte de los suelos de los departamentos. Tales empresas pueden ser: Ecopetrol, Instituto Nacional de Hidrocarburos, Corporaciones Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Interior y de Justicia, entre otros.
3 DNP, Visión Colombia II Centenario.
4 En la teoría se conoce como competitividad espina. Rafael Echeverri, IICA 2002.
5 Es importante contar con un grupo de profesionales altamente capacitados en el manejo de herramientas SIG como apoyo a todas las labores de edición, estructuración y sistematización de la información.
6 Este producto es el resultado del análisis biofísico y el análisis de competitividad del territorio (paso tres de la metodología).
7 Mapa coroplético es un tipo de mapa temático que aporta información cuantitativa y refleja la distribución espacial de un fenómeno mediante tramas o gamas de color. Son mapas corocromáticos porque representan las distintas cualidades de un terreno mediante colores, aunque también usan variadas tramas geométricas cuyo significado siempre aparece reflejado en la leyenda.
8 En un litro de leche sin procesar se transporta el 67o,4 que no es utilizable en procesos industriales. En el maíz este índice puede ser del 50%, en frutas del 60%. Se pagan transportes por materias primas desechables en el sistema agroalimentario.
9 Tener en cuenta indicadores relacionados con calidad de vida, NBI, desplazamiento forzado, desarrollo humano, PIB, entre otros.
10 Tomado de www.agriterra.com.ar.
11 García Lozano Jairo. Evaluación edafoclimática de las tierras del trópico bajo colombiano para el cultivo del cacao. Corpoica Mosquera 2007.
12 Este factor necesita una precalificación de los cultivos posibles, la cual no es otra que su tendencia hacia exportaciones o sustitución de importaciones, tomada de su participación en el mercado agropecuario colombiano durante los últimos cinco años. Sí Colombia es neto importador del cultivo, este se califica para la selección como de sustitución de importaciones, y si es neto exportador, éste se evalúa como potencial exportador.
13 Estos precios se presentarán con las curvas históricas de largo plazo y las proyecciones a doce años, con los escenarios optimistas de precio internacional, tasas de cambio e influencia de los costos de transportes por efectos de combustibles y tarifas.
14 Para cumplir la Ley 160 de 1994, la tecnología ajustada se estimará con mayor intensidad en el uso de los factores cuando corresponda a las UAF que se titularán alrededor de los cascos urbanos de los municipios. Esta tecnología está en función de la disponibilidad de recursos por parte del productor y los apoyos estatales.
15 Se sugiere utilizar la matriz de Vester que permite identificar el nivel de casualidad de cada una de las variables caracterizadas.
16 Los rangos de cada categoría deben ajustarse dependiendo de las condiciones biofísicas y socioeconómicas del departamento.
17 Existe un aplicativo que contiene las estructuras de costos para cada renglón productivo, la clasificación de productos y el cálculo de la UAF, teniendo en cuenta los índices de apalancamiento económico.
18 El valor del ponderado para cada variable se debe definir para cada departamento en función de las condiciones socioeconómicas del mismo.
17* La metodología considera los bosques naturales como áreas no adjudicables, sin embargo en aquellos casos donde se encuentren bosques naturales a nivel predial, estos se considerarán como una actividad generadora de ingresos acorde con la normatividad ambiental competente.
18* El estimativo se hace a un horizonte de doce años porque es el tiempo previsto por la Ley 160 de 1994 para el régimen de UAF. Es una norma de desarrollo humano y social, y busca que las metas se cumpla en un lapso donde la generación que recibe la UAF pueda disfrutar de la consolidación del mismo proyecto productivo cuando las utilidades sean mayores.
19 Ingreso total esperado equivale a $142.8 millones en los doce años, en pesos de 2009.
Empleo mensual esperado para dos componentes de la familia económicamente activos: 240 jornales/año/participante, luego para dos 480 jornales/año, (en total para 12 años 5760 jornales).
20 En los costos directos está incluida la remuneración a la mano de obra y en los costos indirectos están incluidos los costos de financiación con los parámetros enunciados en esta metodología.








