 DATOS
DATOS
 BUSCAR
BUSCAR
 ÍNDICE
ÍNDICE
 MEMORIA
MEMORIA
 DESARROLLOS
DESARROLLOS
 MODIFICACIONES
MODIFICACIONES
 CONCORDANCIAS
CONCORDANCIAS
 NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
 ACTOS DE TRÁMITE
ACTOS DE TRÁMITE
Resolución 910 de 2007 ICBF




















RESOLUCIÓN 910 DE 2007
(7 mayo)
Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
“Por la cual se aprueban los Lineamientos Técnicos para el “Marco general y orientaciones de políticas publicas y planes territoriales en materia de infancia y adolescencia”
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR
En uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en el Artículo 78 de la Ley 498 de 1998, el inciso 2° del artículo 2° del Decreto 3264 de 2002 y la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia, y demás normas concordantes y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2388 de 1979 reglamentario de la Ley 7 de 1979, las actividades que realicen las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con el fin de prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar, deberán cumplirse con estricta sujeción a las normas del servicio y a los reglamentos dictados por el ICBF.
Que la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia establece en su artículo 11, parágrafo único: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (ley 75/68 y Ley 7/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.
Que para la elaboración de los lineamientos técnicos, se estableció un proceso coordinado y participativo con entidades del SNBF, mediante la entrega directa y divulgación amplia de los documentos elaborados a través de la realización de foros- talleres, consulta con expertos y publicación en página Web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que todos los interesados pudieran hacer sus aportes.
Que de acuerdo con el Decreto 3264 del 30 de diciembre de 2002, mediante el cual se establece la estructura del nivel central del ICBF y se determinan las funciones de sus dependencias, entre otras, son funciones de la Dirección Técnica: 1) Proponer a la Dirección General el desarrollo de programas y servicios que den respuesta a las necesidades y problemáticas de la niñez y a familia colombiana; y, 2) Orientar la formulación de lineamientos y estándares para los servicios de atención a la niñez y a la familia.
Que la Subdirección de Lineamientos y Estándares de acuerdo con el citado Decreto 3264 del 30 de diciembre de 2002, es la dependencia encargada de coordinar el diseño de lineamientos y estándares que sean necesarios para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.
Que de acuerdo con la Resolución 2623 del 19 de diciembre de 2003, expedida por la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se requiere reglamentar la elaboración, revisión y aprobación de los manuales, lineamientos, procesos, procedimientos, formatos e instructivos en el instituto.
Que en mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Aprobar los Lineamientos Técnicos del Marco general y orientaciones de políticas públicas y planes territoriales en materia de infancia y adolescencia”, los cuales forman parte integral de la presente Resolución en 58 folios.
ARTÍCULO 2o. Los Directores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo, Coordinadores y demás Servidores públicos capacitados de centros zonales, serán responsables de la difusión y aplicación de los lineamientos aquí aprobados. La Dirección Técnica y la Dirección de Evaluación, verificarán el cumplimiento de esta responsabilidad.
ARTÍCULO 3o. Sin perjuicio de las funciones de la Dirección General, en lo sucesivo las modificaciones a los presentes lineamientos serán aprobadas por la Dirección Técnica previa revisión de la Subdirección de Lineamientos y Estándares a través de oficio que contenga las respectivas modificaciones al documento.
ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C. a los 7 MAYO 2007
ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General
LINEAMIENTOS TECNICOS PARA EL MARCO GENERAL Y ORIENTACIONES DE POLITICAS PÚBLICAS Y PLANES TERRITORIALES EN MATERIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
<Fuente: Archivo interno Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 02-12-2008>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIÓN TÉCNICA
Documento ICBF No. LM10.PN13
Fecha de Expedición: Mayo 07de 2007
LM10.PN13 Fecha 05/07 Versión 1.0
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1. MARCO GENERAL
1.1 MARCO NORMATIVO
1.2 MARCO CONCEPTUAL
1.2.1 Consideraciones de la Protección Integral.
1.2.2 Principios de interpretación
1.2.3 Principios orientadores de la acción
1.2.4 Enfoques
1.3 MARCO INSTITUCIONAL
2. POLITICAS PÚBLICAS, GESTION PÚBLICA Y PLANES DE DESARROLLO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA
2. 2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTEXTO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
2.2.1 El Sistema de Protección Social
2.2.2 Estrategia “Red Juntos”
2.2.3 Políticas Intersectoriales de la Mano con los Derechos.
2.3 LA PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA GARANTIA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
2.3.1 Enfoques Aplicados a la Gestión y la Planeación
2.3.2 La Gestión Pública y la Planeación.
2.4 ORIENTACIONES PARA LA PLANEACION
2.4.1 Principios de la Planeación
2.4.2 Insumos a Tener en Cuenta en la Construcción del Plan de Desarrollo.
2.4.3 Estructura y Contenido de los Planes de Desarrollo
2.4.4. Importancia de los Diagnósticos.
2.4.5 Aspectos de Soporte para el Desarrollo del Plan
2.5 LINEAS BASICAS DE GESTION PARA LA GARANTIA DE DERECHOS
2.5.1 Garantía de Derechos Fundamentales
2.5.2 Restableciendo Derechos Vulnerados
ANEXOS
INTRODUCCION
El presente módulo tiene como objetivo definir los lineamientos técnicos que las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar deben seguir para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes y para asegurar su restablecimiento cuando estos hubiesen sido vulnerados. El propósito último de estos lineamientos es el de lograr progresivamente y con el concurso activo de instituciones y ciudadanía, que los niños, las niñas y los adolescentes, como es el deseo de la ley 1098, logren su “pleno y armonioso desarrollo en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; lo anterior en la prevalencia del reconocimiento a la igualdad y la dignidad humanas y sin discriminación alguna”.
Este documento está dirigido a los Gobernadores, los Alcaldes, las autoridades administrativas y judiciales, los servidores públicos de los diferentes sectores estatales, las instituciones y particulares que ejercen acciones o prestan servicios conducentes al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, a la garantía y cumplimiento de sus derechos, a la prevención de su vulneración, al restablecimiento de los mismos cuando han sido vulnerados de cualquier manera y en general, a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
En el contexto de la ley 1098, y en relación con los antecedentes de las políticas de infancia y los avances en desarrollos territoriales e intersectoriales, los lineamientos constituyen un desarrollo conceptual y una orientación operativa para que se concrete la inexcusable articulación de las autoridades responsables para reconocer y garantizar los derechos, la prevención de su vulneración y el restablecimiento de los mismos en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y en los resguardos o territorios indígenas.
La ley 1098 de Infancia y Adolescencia, consolida desde el marco legislativo la intención de la Convención Internacional de los Derechos de los niños, que ya había generado transformaciones al anterior Código del Menor, como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y reafirma el marco de la Protección Integral como eje del desarrollo de acciones para el bienestar de la población infantil y adolescente en el país. Supone una superación doctrinaria frente al anterior Código del Menor con el otorgamiento de la titularidad de derechos a esta población y la necesidad de movilizar el aparato del Estado hacia esta nueva dignidad.
En consecuencia, son varios los retos que propone la ley a los ciudadanos colombianos adultos, a los responsables institucionales y a los mismos niños, niñas y adolescentes. Se destacan los siguientes:
· En concepciones y prácticas relacionadas con la infancia y la adolescencia:
1. La comprensión de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos en distintos contextos (familiar, institucional, social), implica tanto la movilización de la acción de la sociedad hacia la protección de esta dignidad ciudadana, como la incorporación pedagógica de la responsabilidad de los sujetos en cuanto portadores de la misma. Es decir no solo se trata de una sociedad y un Estado que protege la garantía y el cumplimiento de los derechos, sino de unos jóvenes ciudadanos que se hacen merecedores de tal garantía a través de su responsabilidad y del cumplimiento de sus deberes.
2. La necesidad de generar estrategias de apoyo efectivo frente a nuevas configuraciones familiares y frente a grupos familiares de alta vulnerabilidad socioeconómica.
3. Superar el tema de atención al niño o niña en situación de irregularidad y desplegar acciones de protección integral, con criterios de universalidad como compromiso histórico con las nuevas generaciones.
4. Consolidar experiencias territoriales en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas y planes para la infancia y la adolescencia.
5. Asumir en la práctica cotidiana y en los distintos servicios el enfoque diferencial, que exige acciones acordes con la diversidad humana en cuanto género, etnia, capacidades diferenciadas o discapacidad, ciclos de vida, diversidad sexual, condiciones de vulnerabilidad (enfermedades crónicas o discapacitantes, condiciones de precariedad económica, orfandad) y otras condiciones diferenciales biológicas o socioculturales.
6. Hacer efectiva la corresponsabilidad en la garantía y cumplimiento de los derechos de la infancia y en su restablecimiento.
En Transformación institucional:
1. Articulación efectiva y concertada de los miembros del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en los ámbitos nacionales y territoriales.
2. Innovación en las estrategias de desarrollo e inversión para reducir las desigualdades de recursos en los territorios bajo principios de complementariedad, subsidiaridad y concurrencia, y lograr así el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes con carácter de universalidad.
3. Implementación de un sistema unificado de información, seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el tema de garantía y restablecimiento de derechos.
En síntesis, la ley de infancia y adolescencia como nuevo articulador del sistema, habrá de generar cambios en las acciones institucionales, afianzará prácticas y conceptos que le son afines, e invalidará algunos que le son contrarios; así, entra en el concierto institucional y ciudadano dentro de una historia y unos hábitos consolidados, que se tendrán que cambiar positiva y coherentemente. Su intención debe ser la de mejorar el funcionamiento del aparato del Estado y los comportamientos ciudadanos en función del bienestar de niños, niñas y adolescentes. Esto implica un ejercicio juicioso de evaluación, análisis y transformación en muchos y variados ámbitos. Los lineamientos pretenden aportar a estos desarrollos una guía de interpretación del Código de la Infancia y la Adolescencia, en sus aspectos más relevantes, para que se organice la acción y se implemente la norma con el concurso corresponsable de todos los actores del sistema.
Estos lineamientos han sido formulados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cumplimiento de sus competencias de ley como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Si bien su elaboración ha sido sometida a un proceso ampliado de participación y consulta con diversos actores y sectores institucionales y ciudadanos, la validación final de estos lineamientos y de la ley misma en cuanto propuestas institucionales abiertas y perfeccionables, se irá consolidando, con el aporte permanente de los actores sociales relacionados con la infancia y la adolescencia, en el ejercicio mismo de las acciones y con la apertura de un proceso permanente de construcción que comienza desde el momento mismo de su promulgación.
Esta marco general de los lineamientos se ha estructurado para su presentación en los siguientes capítulos: 1. En primer lugar un gran capítulo de marco general, que plantea las orientaciones fundamentales para la interpretación y la acción consecuentes con el espíritu de la ley, en el que se destacan los aspectos normativos, conceptuales e institucionales más pertinentes; 2. Un segundo capítulo en el que se presentan las orientaciones para la elaboración de políticas públicas que permitan materializar la ley de manera integral en los ámbitos departamentales y municipales y cumplir con el mandato de incluir acciones de gobierno para la infancia y la adolescencia en los planes territoriales.
1. MARCO GENERAL
En este primer capítulo, se exponen las principales innovaciones de la norma en sus aspectos sustantivos y se dictan en consecuencia los principios que deberán orientar la interpretación y la acción institucional y ciudadana en todos las instancias y servicios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que han de conducir al cumplimiento responsable de los derechos de niños, niñas y adolescentes o a su restablecimiento en casos de vulneración.
Al elevar el Derecho de Infancia al contexto del Derecho Internacional de Derechos Humanos, la ley 1098 exhorta al Estado en su conjunto, a constituirse en el garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros que se encuentren en territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad si una de ellas es Colombiana. Efectivamente, los derechos deben ser asegurados integral y universalmente desde el reconocimiento de las diferencias por condiciones de sexo, edad, grupo étnico, capacidades diferenciadas o ciclo vital. Por otro lado la articulación de las acciones, esfuerzos y recursos se regirán por principios de corresponsabilidad y concurrencia entre Familia, Sociedad y Estado.
Este marco general debe dar sentido y coherencia a servicios, estrategias, planes, programas o proyectos y demás acciones que se hagan en relación con los niños, las niñas y los adolescentes en el territorio nacional. Se han considerado tres grandes aspectos que se exponen en este capítulo: En primer lugar los aspectos normativos que rigen el quehacer institucional y clarifican la intención filosófica y jurisprudencial de la ley y de los lineamientos, que se desarrollan como marco normativo; en seguida se presentan los aspectos conceptuales que orientan la interpretación normativa y la acción institucional inspirados en la doctrina de la Protección Integral, que constituyen el marco conceptual, en el que también se proponen los enfoques orientadores de las acciones e intervenciones institucionales y ciudadanas en los servicios de atención a los niños, niñas y adolescentes; finalmente se hacen las consideraciones básicas desde el punto de vista institucional para lograr el cumplimiento de la ley, que se expresan en la descripción dinámica del Estado sus fines y relaciones, de la administración pública y la descentralización, del rol del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de la función de los Consejos de Política Social que, en su conjunto, constituyen el marco institucional.
1.1 MARCO NORMATIVO
El Código de la Infancia y la adolescencia tiene como principal antecedente histórico y normativo la Convención sobre los Derechos de los niños aprobada en el año 1989, así como el conjunto de tratados de derecho internacional de los derechos humanos suscritos por Colombia. Ello significa que el Código es la actualización normativa del tema de infancia para tener concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que hasta su entrada en vigencia sólo se hacía de manera remisoria desde el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia.
Por su naturaleza principalmente convencional que incorpora también normas consuetudinarias y criterios jurisprudenciales y doctrinales, el Derecho Internacional de Los Derechos Humanos es complementario, porque los derechos consagrados en la Constitución se interpretan de conformidad con él. Este derecho es de aplicación obligatoria en Colombia porque los Tratados de Derechos Humanos forman, con el resto del texto constitucional, un bloque de constitucionalidad cuyo respeto se impone a la ley. El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia integra normativamente los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y derecho humanitario y obliga al Estado a respetar los mandatos en ellos contenidos, razón por la cual toda la normatividad internacional se constituye en plataforma sobre la cual descansa la ley de infancia y adolescencia y todas las normas contenidas en los tratados internacionales, en los mínimos a los que los Estados se encuentran comprometidos, con los niños, niñas y adolescentes.
Todos los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes están relacionados entre sí. La comunidad Internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles el mismo valor. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”[1]. Desde aquí se propone la implementación de la norma, la cual se aplicará sobre el conocimiento de la normatividad internacional y se interpretará cuando falte claridad en su sentido con base en la doctrina de derechos humanos.
Desde una mirada puramente jurídica, lo anterior tiene connotaciones importantes en el actuar de todos los operadores. Por la especialidad en la materia, su entrada en vigencia la establece como la principal herramienta y un avance en materia de reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derechos, con las implicaciones sociales que ello representa para este grupo poblacional. La expedición de esta norma y la actualización que ésta representa, conlleva entonces una necesaria y permanente remisión al conjunto de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad, y los vacíos e inquietudes que en la operación y la interpretación de la ley llegaran a darse, deberán ser resueltas desde los instrumentos internacionales, su jurisprudencia y su doctrina.
Esta afiliación normativa a la perspectiva de derechos humanos del derecho internacional es, a su vez, una actualización doctrinaria. En el código se han incorporado los desarrollos conceptuales y operativos que han tenido los derechos humanos de los niños desde 1989 y también el enriquecimiento de los fundamentos de la protección integral. La ley 1098 de 2006 entra en vigencia en un momento en que se ha validado la pertinencia y factibilidad de éstas perspectivas, cuyos desarrollos permiten comprender su alcance. El Código de la Infancia y la Adolescencia, en esa mirada dialéctica, es ahora plataforma de reconocimiento, garantía y cumplimiento, prevención y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia.
Así, lo establecido en el bloque de constitucionalidad es ahora letra viva que lleva al intérprete a ubicarse necesariamente en una normativa internacional que será orientadora de su acción, no de manera subsidiaria sino principal, y que le impone una revisión constante de temas especializados en materia de infancia y una actualización permanente de las interpretaciones que hace de la ley, según los avances y desarrollos doctrinarios que se den en la perspectiva de derechos.
Como anexo a este marco normativo presentamos la lista de los principales tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, señalando los que actualmente se encuentran vigentes para Colombia y los que próximamente entrarán en vigor. También se hace un recorrido de la normativa nacional vigente en Colombia sobre diversos temas relacionados con la infancia, y se anexa un listado de jurisprudencia constitucional, que puede servir de referente para los operadores interesados en analizar el contexto y contenidos interpretativos nacionales. Esta compilación[2] debe ser ahora, por el principio de especialidad, releída desde la perspectiva de derechos con el interés superior y la prevalencia de derechos como principios de interpretación necesarios.
1.2 MARCO CONCEPTUAL
En este apartado se presentan los conceptos más relevantes que permiten orientar la interpretación y la acción para la puesta en marcha de la ley 1098 de 2006. En primer lugar, con base en la perspectiva de derechos se desarrollan dos clases de principios, unos de interpretación y otros de orientación de la acción, ambos compatibles con la Protección Integral como eje estructurante; posteriormente se proponen unos enfoques que hacen coherencia con esta doctrina y que permiten articular el desarrollo de las acciones en distintos niveles.
1.2.1 Consideraciones de la Protección Integral.
En consecuencia y en el contexto del marco normativo de los derechos humanos definido en el apartado anterior, la Protección Integral es la doctrina estructurante de la ley en cuanto directriz de las acciones y las interpretaciones que se hagan de la misma; la Protección Integral permite superar la mirada focalizada en la emergencia de situaciones de carencia únicamente (situación irregular) y apunta a una gestión permanente para el cumplimiento cabal de los derechos de niños, niñas y adolescentes con carácter de universalidad.
En el artículo séptimo de la ley, la Protección Integral ha quedado definida a través de los siguientes ejes para su desarrollo: 1. Reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 2. garantía y cumplimiento de los derechos, 3. prevención de amenaza o vulneración de derechos, 4. seguridad de su restablecimiento inmediato. Además se señala que La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
No son desconocidas para la mayoría de servidores y servidoras públicas y para algunos sectores de la sociedad que, como lo afirman algunos autores, “la aprobación, en 1989 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es la culminación de un proceso progresivo y universal de reconocimiento y protección de los niños que se ha desarrollado durante el siglo XX”[3]. Así, con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, el Estado colombiano, con la concurrencia de la sociedad y las familias, impulsa y ordena este proceso progresivo de reconocimiento y protección de los derechos humanos de un sector de la población colombiana, que, según la Constitución, debe ser considerada como prioritario para las políticas, planes y acciones del Estado, y sus derechos como prevalecientes en el conjunto del ordenamiento jurídico nacional. Es decir, con este nuevo Código, se avanza del discurso a la vivencia, por parte de todos los niños, niñas y adolescentes, de su reconocimiento como sujetos de derechos.
El objeto de la Ley sitúa a este instrumento jurídico en armonía y desarrollo de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, sus postulados servirán de base para interpretar el sentido de la norma y para establecer el valor y la fuerza vinculante que debe tener en el contexto nacional. De esta manera exige, en relación con el derecho de infancia y adolescencia, la observancia de los mecanismos generales de protección de derechos que emanan de la doctrina universal de los derechos humanos, con el fin de procurar a todas las personas condiciones de vida para ver realizada su dignidad humana.
Para el derecho universal de los derechos humanos, la protección de los derechos es una exigencia que condiciona y pone límites a la acción del Estado en favor del pleno desarrollo y participación de los sujetos; para el caso de la ley 1098, al tratarse de niños, niñas y adolescentes, esta exigencia se complementa y especializa en función de las personas que, desde la perspectiva del ciclo vital, tienen la mayor oportunidad de expandir sus atributos y capacidades en los aspectos biológico, psicológico, social y cultural.
En armonía con la perspectiva de derechos, la acción prevista constitucionalmente para el Estado, al ser declarado como Estado Social de Derecho, consiste, entre otras, en servir a la comunidad, garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de manera eficiente, universal y solidaria (Art. 1), promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (Art. 13) e intervenir para garantizar que las personas con menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios de la sociedad (Art. 334).[4]
El concepto de Protección Integral, Título del primer Libro, representa el concepto central sobre el cual se estructura la Ley 1098, Código de la Infancia y la Adolescencia. En efecto, los principios que fundamentan la Protección Integral, los actores que la desarrollan y los mecanismos mediante los cuales se opera, dan lugar al orden y contenido de la ley.
La definición de Protección Integral contempla, en el primer segmento, cuatro tipos de acción afirmativa de los derechos, conforme a lo estipulado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –reconocimiento, garantía, prevención y restablecimiento-; también, en el segundo, la manera como éstos se materializan en la organización, planeación y ejecución de las políticas públicas del Estado Colombiano. Vemos entonces cómo, la doctrina de Protección Integral, además de ser un postulado teórico de principios y fundamentos, se hace una manera de organizar la acción y se vuelve un orientador operativo.
Veremos en detalle estos cuatro componentes:
Reconocimiento
… de los derechos de los niños, pero también de los niños. Es decir, reconocimiento de la dignidad constitutiva de los seres humanos desde la gestación y durante su desarrollo, pero también de la infancia como categoría social, como componente estructural y actuante de la vida social. Se reta a la sociedad a modificar sus representaciones sobre los niños, las niñas y los adolescentes, a “re-conocerles” en su calidad y dignidad de sujetos y, en consecuencia, a transformar relaciones y prácticas sociales. Entendido de esta manera, el reconocimiento implica la construcción de condiciones para que todos los contextos de socialización de la infancia y la adolescencia, se conviertan en espacios que favorezcan el ejercicio responsable de sus derechos.
Confrontada la tradición jurídica expresada en el Código del Menor, el Código de la Infancia y la Adolescencia, además de hacer explícita la condición de sujeto social de cada niño, niña o adolescente, también desafía al imaginario colectivo sobre niñez y adolescencia y cuestiona nociones arraigadas como la de poder y autoridad, tan estrechamente asociadas al estilo de relación de los adultos con los niños y niñas, preguntando a cada ciudadano por su compromiso ético con el desarrollo de la sociedad. Reconocer los derechos del niño implica y requiere acciones democráticas provenientes de la acción del Estado a través las políticas, planes y programas, y al mismo tiempo, movilización ciudadana para la transformación de las relaciones en el ámbito privado.
La dignidad reconocida a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, también exige de la sociedad en su conjunto una serie de transformaciones y estrategias pedagógicas para que éstos y éstas asuman tal dignidad de manera solidaria y responsable en el cumplimiento de los deberes que la sociedad les exige y en el respeto por los derechos de los demás ciudadanos y ciudadanas.
Garantía
… del ejercicio de los derechos; consiste en asegurar las condiciones para ejercer la ciudadanía. En esa medida, la garantía, como se explicó anteriormente, compete enteramente al Estado como primer compromisario, ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos, de proveer las condiciones de ejercicio pleno, protección y restablecimiento de los derechos bajo los principios de universalidad e integralidad.
La exigencia de garantía llama la atención sobre la adecuación en cobertura, acceso, calidad y eficiencia de los servicios públicos relacionados con los grupos de derechos, teniendo en cuenta las características y necesidades de este grupo de población y con el propósito de una construcción efectiva de equidad. Esta exigencia deberá atender las particularidades culturales, económicas y sociales de las comunidades y, en el ámbito individual, condiciones como género, discapacidad, ciclo vital, diversidad sexual, condiciones de vulnerabilidad específicas, entre otras.
En virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el deber de los Estados se hace exigible ante organismos internacionales, con lo cual el grado de responsabilidad de todos los actores se hace indiscutible.
Prevención
… de su amenaza o vulneración; prevención de todos los riesgos posibles para el ejercicio libre y autónomo de sus derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes. Incluye el conjunto de acciones para detectar de forma temprana dichos riesgos, comprender de manera completa y compleja su origen y naturaleza y, por supuesto, las acciones para contrarrestarlos.
Implica una actitud propositiva, no reactiva, consciente no solo de las realidades y amenazas del contexto desde sus complejas dimensiones, sino de las repercusiones contundentes que para este grupo de población, y por lo tanto para lo sociedad, significa ver amenazada su dignidad, su integridad, su desarrollo y su capacidad de participación.
Restablecimiento
… de derechos vulnerados o restauración de la dignidad e integridad (de los niños y niñas) como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos.
Restituir derechos significa reconocer la singularidad, la libertad, la capacidad de todo niño y toda niña para desarrollarse plenamente y supone un contexto de equidad y respeto. Requiere, en nuestro caso, resignificar el estatus del niño o niña que ha sufrido la vulneración de sus derechos y la acción de todos los involucrados y responsables de su restablecimiento.
Señala el Código que el restablecimiento de los derechos vulnerados es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas. Las medidas que la autoridad competente tome para restablecer el ejercicio de derechos, deberá asegurar la vinculación del niño, niña o adolescente a los servicios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
1.2.2 Principios de interpretación
Los principios de interpretación hacen referencia a nociones rectoras de carácter aclarativo y explicativo con base en las cuales el operador resuelve los conflictos, inquietudes o tensiones que presenta la aplicación de la Ley en los casos particulares. En el ámbito del Estado estos principios orientan y dirimen conflictos en la construcción de políticas públicas de infancia y adolescencia. La importancia de estas nociones está en que, derivadas de la perspectiva de Derechos, imponen la revisión de cada caso como único e individual y sitúan en contexto histórico y cultural las acciones estatales.
El Interés Superior[5]
El "interés superior" consagrado en el artículo 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia se define como “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos que son universales, prevalecientes e interdependientes”. Se trata de un principio orientador de suma importancia que transforma sustancialmente el enfoque sobre el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes. Con el interés superior, se hace posible la revisión del concepto de menor como "menos que los demás", o como un proyecto inacabado de ser humano, que solamente se completaba en la vida adulta y cuya intervención y participación en la vida jurídica y en las decisiones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida.
Desde un análisis doctrinario, el reconocimiento jurídico del interés superior actúa como un principio con alcances tanto en el ámbito general, de las políticas públicas, como en el ámbito de la materialización de las mismas, es decir en lo operativo. En ambos, permite tomar decisiones que privilegien a los niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de sus derechos.
El interés superior, en el marco de una política pública, debe reconocer como objetivo socialmente valioso los derechos de los niños y promover su protección efectiva, a través del conjunto de mecanismos que conforman las políticas jurídicas y sociales[6].
En lo operativo, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que se predica de situaciones en las cuales deban armonizarse los derechos e intereses de un niño o niña, en una determinada situación de conflicto ha sido tema de numerosos desarrollos jurisprudenciales.
La Corte Constitucional colombiana ha sido enfática al aclarar que el principio del interés superior del niño no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica y mucho menos discrecional. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada niño, niña o adolescente, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.
“(…) El interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor “ (resaltado fuera de texto)[7].
Como principio universal el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, incorporado en nuestro orden constitucional a través del mandato que ordena su protección especial y el carácter prevaleciente y fundamental de sus derechos, está llamado a regir toda la acción del Estado y de la sociedad, de manera que tanto las autoridades públicas como los particulares, en el ejercicio de sus competencias y en el cumplimiento de las acciones relacionadas con asuntos de infancia y adolescencia, deben proceder conforme a dicho principio, haciendo prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil, en procura de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como sus condiciones de libertad y dignidad[8].
En síntesis, podemos decir con Cillero Bruñol, “la formulación del interés superior en el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños permite desprender las siguientes características: es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos; es de gran amplitud, ya que no solo obliga al legislador sino a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, y a los padres; también es una norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o directriz política, para la formulación de Políticas para la Infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática”.
Prevalencia de los derechos
El principio de prevalencia de derechos contenido en la Convención Sobre los Derechos de los niños surge del reconocimiento de los posibles conflictos que en el orden social puedan suscitarse en la relación y ponderación entre los derechos de los niños y los de los demás, y es el mecanismo que permite la resolución del conflicto privilegiando los derechos de los niños. El interés superior es el marco que orienta el principio de la prevalencia de derechos, dado que permite hacer una ponderación de las consecuencias que para cada caso particular implique privilegiar el ejercicio o garantía de los derechos de los niños, con primacía no excluyente de los derechos de los terceros.
Así lo ha reconocido La Corte Constitucional al afirmar que los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes son prevalecientes y que esto no significa que sean excluyentes o absolutos; al señalar , “…el sentido mismo del verbo 'prevalecer' implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización.”.[9]
Por su parte, el artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación
La efectividad de los derechos constitucionalmente establecidos para las personas constituye un fin esencial del Estado Social de Derecho en la Carta Política de 1.991 (art. 2o.). El cumplimiento de dicho propósito determinó el reconocimiento por parte del Constituyente de la existencia de conglomerados sociales destinatarios de una salvaguarda especial que facilite asegurar el ejercicio de sus derechos, en consideración a una situación material individual de los mismos de índole personal, social, económica, física, etc., y dada su participación esperada en la sociedad, como ocurre con los niños, las niñas y los adolescentes(arts. 44, 45).
El Código de la Infancia y la Adolescencia recogiendo el recorrido doctrinario y jurisprudencial dispone en su artículo 9 que: En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
Exigibilidad
Dos aspectos son importantes desde el Código de la infancia y la adolescencia en relación con éste principio: por un lado, la posibilidad de que cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente el cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; y por otro, la responsabilidad inexcusable que tiene el Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, de actuar oportunamente para garantizar la realización y el restablecimiento de estos derechos.
El principio de exigibilidad se impone sobre dos fundamentos: primero, que las personas dispongan de instrumentos, mecanismos y procedimientos de protección de los derechos humanos; segundo, una autoridad receptiva y dispuesta a restablecer los derechos de inmediato si se han violado o vulnerado, de modo que cualquier violación de los mismos no quede impune, y que toda víctima tenga la debida reparación. Bajo estas dos premisas se reconoce también que no es el Estado mismo en donde se agotan las posibilidades de garantizar y restablecer un derecho.
En virtud de este principio, del Derecho Internacional de Derechos Humanos, se reconoce la jurisdicción de los Tribunales y Cortes Internacionales cuando dentro de un Estado se agoten sin éxito, todos los mecanismos administrativos y judiciales para lograr el restablecimiento de derechos vulnerados. Esto impone también a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos la adopción de medidas preventivas y coactivas que detengan las violaciones masivas de los derechos humanos en los países, e implica que los Estados se abstengan de adoptar disposiciones como la amnistía, eximentes de responsabilidad u otros atenuantes, así como prescripción o caducidad de acciones para impedir la sanción de los responsables de violaciones de Derechos Humanos.
Universalidad
Es el principio que impone garantizar todos los derechos de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Esta definición es completamente coherente con el principio de interés superior que ordena garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos, debe hacerse efectiva en todos los ámbitos, y como lo ordena el Código de la Infancia y la Adolescencia, a través del diagnóstico de la situación de derechos humanos de los niños en cada territorio. Diagnóstico que se hará sobre todo el catálogo de derechos, generando el diseño y posteriormente la ejecución de las políticas públicas sobre infancia y adolescencia en cada ámbito, mismas que respetarán los componentes de la protección integral (reconocimiento, prevención, garantía y restablecimiento).
Equidad
La equidad es un principio que introduce el reconocimiento de la diversidad en la igualdad y hace referencia al esfuerzo necesario para desarrollar y ofrecer las condiciones materiales y socioculturales requeridas, para que cada uno y cada una tengan la oportunidad de acceder a una mejor calidad de vida y a desarrollar sus propias potencialidades a partir de sus propias condiciones.
El principio de equidad se encuentra estrechamente relacionado con la perspectiva de género que, según la define el Código de la Infancia y la adolescencia, consiste en el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social; también se suponen incluidas las condiciones de discapacidad o de capacidades diferenciadas de los individuos, así como cualquier otra situación o condición de diversidad, desventaja o vulnerabilidad física, psicológica, social o cultural. A partir de esa identificación y reconocimiento de las diferencias, el Estado se ve en la obligación de corregir los desequilibrios que, en cuanto a las relaciones y oportunidades de desarrollo, se pueden producir entre las personas y los grupos sociales para el uso y disfrute de los bienes y servicios de la sociedad y para el pleno ejercicio de sus derechos.
Al momento de aplicación de este principio, que para el Estado es obligación según lo consagrado en el Artículo 13 de la Constitución[10], se genera un espacio de intersección entre calidad y equidad que debe estar ocupado por programas de atención específica para los grupos, según sus características y potencialidades, con el fin de reducir los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica o de condiciones de vulnerabilidad especial de orden cultural o biológico, en el caso de niños huérfanos, personas con discapacidad, e integrar aquellos individuos o grupos que puedan verse excluidos o rezagados por estas causas.
Solidaridad
El principio de solidaridad reviste una especial relevancia en lo que se refiere a la cooperación de todos los asociados para la creación de condiciones que favorezcan el mantenimiento de una vida digna por parte de los mismos.
El Constituyente de 1991 instituyó la solidaridad como principio fundante del Estado Social de Derecho, al lado del respeto a la dignidad humana, el trabajo y la prevalencia del interés general. Jurisprudencialmente se ha señalado que la consagración del citado principio constituye una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros del conglomerado social. Es definido por la Corte Constitucional como: “un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”[11].
De esta manera, cada miembro de la comunidad, tiene el deber de cooperar con sus congéneres ya sea para facilitar el ejercicio de los derechos de éstos, o para favorecer el interés colectivo. Este postulado se halla en perfecta concordancia con el deber consagrado en el artículo 95.2 de la Carta Política, el cual establece como deber de la persona y el ciudadano “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.”
Este deber, que vincula y condiciona el actuar tanto del Estado, como de la sociedad y la familia, no es ilimitado y por esta razón el intérprete en cada caso particular debe establecer los límites precisos de su exigibilidad. En síntesis, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede decirse que son tres las manifestaciones del principio de solidaridad social: (i) como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar los individuos en ciertas situaciones, (ii) un criterio de interpretación en el análisis de acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen vulnerar derechos fundamentales y (iii) un límite a los derechos propios[12].
Sin embargo, dada la conexión inescindible que existe entre el incumplimiento del deber de solidaridad y la afectación de derechos fundamentales y el carácter prevaleciente que estos tienen en el seno de una democracia, es factible que, en aras de su protección, el juez constitucional imponga cargas concretas a los particulares vinculados por ese deber, pues si bien él no ha sido objeto de desarrollo legal, su concreción es posible como mecanismo de protección de los derechos fundamentales como función típicamente jurisdiccional.
De acuerdo con lo expuesto, el deber de solidaridad requiere desarrollo legal pues sólo por esa vía pueden imponerse cargas a las personas en cuanto límites de la cláusula general de libertad que las ampara. Sin embargo, de manera excepcional, cuando el incumplimiento de un deber constitucional, no reglamentado, implique la afección de derechos fundamentales, el juez de tutela puede suministrar protección constitucional e imponer cargas a los particulares. Es decir, el juez constitucional puede exigir el cumplimiento del deber de solidaridad como instrumento de protección de los derechos fundamentales conculcados. No obstante, las cargas a imponer deben consultar criterios de razonabilidad y proporcionalidad de cara a las circunstancias específicas de cada caso pues el principio de solidaridad no tiene tampoco alcance ilimitado
Integralidad
Por este principio se garantizarán al niño, niña o adolescente todos sus derechos con la finalidad de lograr su bienestar y desarrollo pleno en todas las esferas de su vida; lo anterior en función de la conectividad y la interdependencia de derechos. Este principio supone que al niño, niña o adolescente, reconocido como ser íntegro y sujeto de derechos, se le habrán de garantizar todos los derechos para que obtenga su desarrollo pleno y armonioso desde la concepción hasta la adolescencia.
Este principio supone también que el Estado que ostenta el deber de garante y consciente de las implicaciones que esto tiene, articule todos los actores, sectores y responsables en aras de garantizar, con la corresponsabilidad de la sociedad y la familia, que los niños, niñas y adolescentes conserven su dignidad e integridad en todas las etapas de su desarrollo.
El concepto de integralidad contempla una serie de “relaciones, decisiones y actuaciones, en una operación de conjunción, interconexión e interlocución permanentes entre sujetos, saberes, funciones y decisiones que conducen al reconocimiento, ejercicio, restablecimiento y a la reparación de los daños causados por la violación de derechos de las personas en su contexto familiar”[13].
Se plantean, entre otros, los siguientes elementos de la integralidad que pueden ayudar a articular los diferentes esfuerzos de las instituciones en el desarrollo de las políticas, planes o proyectos[14]:
a) Los sujetos de la actuación: por una parte, la acción integral considera al beneficiario de la política como sujeto titular de derechos y, en esa medida, sujeto participante en la toma de decisiones respecto de lo que le concierne individual, familiar y socialmente; por otra parte como sujeto social que expresa diversidades de tipo cultural, antropológico y sociológico. Cada individuo tiene una compleja variedad de relaciones en las que se expresan sus potencialidades, capacidades, limitaciones o privaciones. En esta medida, la acción integral deberá siempre buscar la afirmación de los atributos fundamentales de cada sujeto: la libertad, la dignidad, la responsabilidad, la igualdad y la autonomía.
b) También es sujeto de integralidad la persona que ostenta la autoridad. Es indispensable que el agente institucional tenga, además de las facultades que conlleva su cargo o su perfil profesional, la convicción de que la legitimidad de sus acciones se sustenta en su capacidad para orientar la acción responsable de los sujetos de derecho y para favorecer el establecimiento o el restablecimiento de relaciones democráticas en la familia y la comunidad.
1.2.3 Principios orientadores de la acción
Los principios orientadores de la acción hacen referencia a nociones rectoras que definen, para el operador criterios fundamentales de actuación y hacen posible la definición de parámetros de la acción, en la relación del Estado como garante y los demás actores responsables de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Corresponsabilidad
El principio de corresponsabilidad supone la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para efectos de la ley, la familia, la sociedad y el estado son corresponsables en su atención cuidado y protección. Cabe sin embargo aclarar que las instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán, invocando el principio de corresponsabilidad, negar la satisfacción de derechos fundamentales de los niños, niñas o adolescentes.
Esta noción de corresponsabilidad que trae el Código de la infancia y la Adolescencia, implica que el Estado que ostenta el deber de garantía de los derechos fundamentales, requiere el apoyo de los otros actores sociales que deben concurrir responsablemente a participar y hacer posible esta garantía desde sus respectivos roles, obligaciones y posibilidades.
El Estado debe garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos, asegurar el ejercicio de la convivencia pacífica en el orden familiar y social y el cumplimiento de las acciones de protección especial a los niños, las niñas y los adolescentes que lo necesiten, y las demás acciones que le permitan cumplir con los fines esenciales en relación con los niños, las niñas y los adolescentes.
La familia como contexto más cercano y espacio primario de socialización, debe asegurar el ejercicio de los derechos de sus miembros, especialmente si estos son menores de 18 años y por ello requieren especial cuidado y atención. Así el Código consagra para la familia obligaciones en torno a la promoción de la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad, el respeto recíproco entre todos sus integrantes, la protección, la participación, la formación, la filiación, la salud (física, psicomotriz, mental, intelectual, emocional, afectiva y sexual), la educación, así como el respeto por todos los aspectos relacionados con el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes.
La sociedad por su parte concurrirá solidariamente a esta garantía. El código de la infancia y la adolescencia señala que en cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y las garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. Les impone el deber de reconocimiento y promoción, protección de derechos, así como la participación en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas y los programas relacionadas con la infancia y la adolescencia.
También ha señalado obligaciones expresas para entornos de socialización secundaria como las entidades educativas, que tienen obligaciones en materia de acceso a la educación, calidad de la misma, respeto por la dignidad de la comunidad educativa, formación ética, participación en la gestión, respeto por la diversidad, estímulo del uso de herramientas científicas y tecnológicas y otras obligaciones inherentes a su papel corresponsable. Además de imponerles obligaciones complementarias de detección de situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos. En esa misma lógica el código impone obligaciones a otros sectores como a los medios de comunicación relacionadas con la promoción de derechos, el respeto por la libertad de expresión, la intimidad y la integridad física, moral o psíquica de los niños, niñas y adolescentes.
En síntesis, para el cumplimiento de la responsabilidad tanto de la familia como de la sociedad y el Estado en términos de corresponsabilidad, es necesario considerar que el ejercicio de los derechos depende de manera recíproca de las acciones afirmativas que cada una de estas instancias tiene que asumir, sin interferencias, de manera complementaria e interdependiente. Es necesario abrir las discusiones para la concertación sobre la identificación de los aportes y los límites de cada una de estos actores, con la premisa irrefutable de que ninguna puede abstenerse de asumir compromisos para la vigencia de los derechos humanos de los sujetos[15].
Participación
Según la Constitución de 1991, la participación ciudadana es un elemento fundamental en la consolidación de Estado democrático (Artículo 103, Constitución Política de 1991), que está dirigida al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, a expresar y defender sus intereses, intervenir en asuntos comunes, en el poder político y en la administración pública.
La participación se entiende como el ejercicio democrático que permite a los ciudadanos individual o colectivamente conocer, decidir, acompañar y vigilar los asuntos de la administración pública, desde la toma de decisiones en el proceso de planeación hasta el control de la ejecución de los recursos de inversión del Estado; por lo tanto “...Se consagra como derecho fundamental de todo ciudadano el derecho de participación en la toma de decisiones, planeación, gestión, ejecución y control de la actividad pública. Su promoción implica, en un primer momento, el trabajo por el reconocimiento y el ejercicio de un derecho como tal.
Dado que la participación es un derecho constitucional activo, el reconocimiento de su facultad y el motor de su ejercicio, no sólo se logra para el ciudadano a través del ejercicio mismo como un ritual ni como un juego democrático, sino como la construcción y ejecución de proyectos concretos en los que claramente pueda verse el papel desarrollado por la comunidad. ...La participación no está dirigida exclusivamente a la sociedad civil, puesto que su ejercicio se revierte y determina claramente la acción misma del estado, dándole un carácter más democrático, eventualmente más eficaz, pero definitivamente más legitimo. Construir participación no debe entenderse como una concesión a la ciudadanía, sino como un presupuesto de existencia de la esfera estatal a través de la legitimidad con que se rodea su acción.[16]”
Los espacios de participación buscan producir cambios en los comportamientos y las responsabilidades públicas del Estado y los ciudadanos, a la par que dinamizan las acciones de gobierno al fortalecer la visión compartida de “organizar el deseo colectivo” partiendo de las características específicas de lo territorial.
Complementariedad
En la vía de regulación y resignificación de la relación del Estado con la Sociedad, la complementariedad es el principio que hace posible el cumplimiento integral y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes a partir de optimizar recursos y articular competencias, en función del reconocimiento de la relación de interdependencia que tienen las acciones de cada actor con respecto a las de los demás.
En consonancia con los principios de solidaridad y corresponsabilidad, desarrollados anteriormente, la complementariedad de la acción pública con la acción privada y comunitaria fortalece la creación de una conciencia colectiva de lo público, y mejora las condiciones de competitividad del territorio, ampliando los consensos culturales entre grupos humanos social y culturalmente diversos y defendiendo la capacidad de gestión de la política local, con el fin de negociar una relación económica y territorial que defienda el bien común[17].
Subsidiariedad
Principio que garantiza el cumplimiento y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes a partir del cabal cumplimiento de los deberes estatales, mediante la regulación o la asignación de competencias de ciertas autoridades o actores sociales cuando los titulares no pueden asumirlo.
En lo territorial es aplicable cuando se dispone que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades en subsidiariedad de éstos. Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero, debidamente justificadas los municipios no pueden prestar los servicios que les impone la Constitución y la Ley.
1.2.4 Enfoques
Un enfoque es una serie articulada de conceptos y nociones que permiten abordar un tema o un asunto y construir estrategias coherentes que orientan el desarrollo de las acciones en torno a éste. Mientras que en el desarrollo de principios se expresan premisas de carácter mandatorio, los enfoques son desarrollos teórico-prácticos que en la coyuntura histórica han demostrado coherencia y eficacia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales.
La Protección Integral es el eje estructurante de éste código y la perspectiva de derechos es el fundamento ético neural para interpretar y aplicar estos enfoques..
En concordancia con las exigencias derivadas del Código de la Infancia y la Adolescencia, teniendo en cuenta experiencias en el país que han permitido hacer avances significativos en la integralidad de acciones dirigidas a familias y población infantil y adolescente, se destacan tres enfoques que se muestran altamente compatibles con las orientaciones que requiere la ley para su implementación. Los enfoques recomendados en estos lineamientos, si bien en sus aspectos más generales, son: 1. Redes; 2. Diferencial, 3. Territorial.
El Enfoque de Redes
El enfoque de redes fija su atención en el campo relacional total de una persona, representado como un contexto espaciotemporal. La red de un individuo es el conjunto de relaciones humanas que poseen significación perdurable en su vida. La consideración de las redes de manera sistemática, implica un pensamiento conectivo y relacional que exige de las intervenciones y acciones modificar las relaciones y no sólo los individuos, o éstos como parte de aquellas.
En los sistemas humanos, la calidad de las redes son el factor decisivo para la preservación de los individuos y de las sociedades; y la calidad de estas se da fundamentalmente a través de la construcción de vínculos. Desde las relaciones primarias madre–hijo, padre-hijo, relaciones fraternas y de pares, relaciones maestro-alumno y posteriormente en la relaciones más abstractas de individuos con la sociedad y sus instituciones, se producen y construyen vínculos. Los vínculos son construcciones relacionales que dotan de sentido a los individuos en el presente y mejoran sus posibilidades futuras con referencias de pasado; una buena red logra ser funcionalmente vinculante para los individuos, cuando les protege, les nutre en diversos sentidos, pero a la vez les permite crecer con carácter individual, diverso y estimulando su autonomía.
Estos elementos de red y vínculo configuran unas tramas relacionales en las que los individuos y los grupos humanos se forman, crecen y se desarrollan. Tramas que se van reconfigurando en el tiempo y que permiten con mayor o menor calidad, la satisfacción, el bienestar, el desarrollo, la felicidad y la realización de los individuos, las familias y los grupos humanos.
Dentro de esta perspectiva las redes y los vínculos se dan en los ámbitos privados de la familia, pero también en todos los ámbitos del convivir humano; e incluyen incluso la acción institucional, las representaciones simbólicas y hasta las experiencias políticas de las comunidades y los grupos sociales. La comprensión de este carácter de pertenencia necesario a distintos tipos de tramas relacionales, cambiantes en el tiempo, e influenciables por acciones humanas, pone de presente la posibilidad de generar intervenciones en distintos niveles y escenarios; Intervenciones cuyo objetivo ha de ser el de fortalecer redes y vínculos que mejoren las condiciones de vida humana y la calidad de las relaciones en distintos ámbitos de socialidad, para el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes.
En síntesis el enfoque de redes y vínculos despliega acciones y conexiones de significación y apoyo afectivo, emotivo, legal y de pertenencia social para niños, niñas y adolescentes que fortalecen y cualifican el tejido social en el que se desarrollan. Los espacios en donde se puede generar este fortalecimiento, están en la vida cotidiana, en los espacios y escenarios de interacción humana natural, la familia –en su diversidad– , los grupos de pares, las escuelas, la comunidad, el barrio, el municipio, la ciudad, los espacios institucionales de formación, cuidado y protección.
Hay otra acepción del enfoque de Red que tiene que ver con la lógica de la acción, es decir con la obtención de sinergias mediante la conjunción coordinada de actores para cumplir funciones complejas. Esta acepción también es pertinente en la medida que los circuitos locales de atención deben articularse en conformación de redes institucionales y con participación ciudadana ampliada.
La familia: En la comprensión de lo humano como red de vínculos, afectos, significaciones y experiencias compartidas, constituida por la interacción constructiva de sus miembros y con la potencialidad para producir condiciones de vida digna para los individuos y los grupos que la componen, en el paso por la niñez y la adolescencia, la familia se ha considerado el espacio humano generador y nutricio por excelencia. Es el lugar vital en el que se dan los fundamentos de red y vínculo, algunas veces generador de malestar, pero siempre con la potencialidad biológica y social de cualificarse.
Esta noción encierra múltiples sentidos, pero su fundamento son los vínculos entre los seres humanos como esencia misma de la vida. Sin embargo, en una sociedad compleja y aún dentro de la perspectiva de red, no podemos asumir la familia aislada en su función, riesgo, vulnerabilidad o potencialidad, sin la necesaria comprensión de sus contextos sociales, económicos y culturales. familia es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia con su contexto sociocultural[18].
Se considera una unidad ecosistémica, porque su existencia depende de la interacción con su ambiente; ella como grupo y sus miembros como individuos están siempre en una dinámica de influencia mutua, entre sí y con los parientes, la escuela, el trabajo, el barrio, la comunidad, la sociedad, etc. Porque todo acto humano afecta a los demás e implica un compromiso y unas reglas de relación.
Se considera también una unidad de supervivencia, porque es en ella donde se satisfacen las necesidades básicas de orden afectivo, sexual, económico, de protección y de sentido de la vida de todos sus miembros. La vida humana depende de la satisfacción de esas necesidades, dentro de vínculos emocionales significativos que van más allá de la consanguinidad y se insertan en la vida social y en sus modos de solidaridad y regulación.
Se considera unidad de construcción de solidaridades de destino, porque la vida humana adquiere sentido en el vínculo con quienes elegimos para compartir la vida.La supervivencia y el sentido se construyen a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida. En las actividades y en las conversaciones diarias, cada miembro de la familia es reconocido como persona y el grupo se organiza para satisfacer sus múltiples necesidades, resolver sus dificultades y conflictos, decidir cómo se relaciona con el resto de la sociedad y proyectar su futuro.
En consecuencia, la inclusión y la atención a las familias requiere estrategias de trabajo en red, que abarquen todos los factores que reducen la vulnerabilidad y aumentan la generatividad.[19], entendida esta como la capacidad de producir dinámicamente apoyo, solidaridad, vínculo, autonomía, realización, bienestar de todos sus miembros.
El artículo 14 de la ley de la Infancia y la Adolescencia, plantea la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños y las niñas durante su proceso de formación lo que exige la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurar que los niños y las niñas puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. Así mismo en su artículo 15, establece la obligación de la familia, la sociedad y el Estado a formarlos en el ejercicio responsable de los derechos y cumplir con las obligaciones cívicas y sociales que corresponden a su nivel de desarrollo.
Por esto es fundamental desarrollar un trabajo continuado y eficiente con las familias colombianas para dotarles de los recursos materiales, sociales y culturales necesarios para cumplir bien con su función como protectora y responsable de los derechos de hijos e hijas y de su desarrollo integral.
El horizonte que guíe el trabajo con la familia, debe contemplar un énfasis participativo que posibilite la capacidad de madres, padres y cuidadores de incidir, decidir, opinar, aportar, disentir y de actuar en diversos campos de la educación y el desarrollo infantil y de los adolescentes, en la vigencia de los derechos, el desarrollo de la equidad entre géneros y el enfoque diferencial. El trabajo con la familia no puede quedarse focalizado en una psicologización de la misma, sino que debe aportar a la consolidación de redes que acompañen a las familias en condiciones o situaciones de vulnerabilidad a desempeñar sus funciones.
Enfoque diferencial
El enfoque diferencial afirma como principio que ciertos grupos o personas tienen necesidades diferenciadas de protección que deben verse reflejadas en los mecanismos legales y de política pública construidos para su beneficio.
Para ello, se debe hacer una lectura de la condición y posición relacional específica de cada persona con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, y “hacer visible su situación para su reconocimiento como sujetos de derechos”. En el enfoque diferencial se tienen en cuenta los derechos y las necesidades específicas de los individuos según su pertenencia a diferentes grupos poblacionales (género, ciclo de vida, grupos étnicos, grupos religiosos o culturales diferenciados, otros), según condiciones o circunstancias específicas de diferencia, desventaja o vulnerabilidad física, psicológica, social, económica, cultural, de diversidad sexual, o por haber sido afectados o ser víctimas de situaciones catastróficas o de alto impacto emocional y social como desastres (naturales o antrópicos), cualquier tipo de violencia, orfandad, etc.
En resumen en nuestro contexto se considera aplicable en estas condiciones a diferencias de ciclo de vida, género, diversidad sexual, pertenencia a grupos étnicos (afro descendientes, pertenecientes a pueblos indígenas, pertenecientes a comunidades Rom o raizales), personas en condición o situación de discapacidad (física, mental, permanente o transitoria), personas pertenecientes a grupos culturales especiales, personas en situaciones de vulnerabilidad psico social o socioeconómica por situaciones como conflicto armado, catástrofe natural, desplazamiento, cualquier tipo de violencia, precariedad económica, niños y niñas en orfandad.
El principio de igualdad establece que personas en situaciones análogas deben ser tratadas de forma igual, y que aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a dicha diferencia. De este modo, no todas las diferencias de trato constituyen “discriminación” prohibida por el derecho internacional, siempre y cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos, y lo que se persiga sea lograr el propósito legítimo de equiparación de oportunidades para su pleno desarrollo como seres humanos[20].
El Derecho Internacional reconoce que ciertos grupos de personas tienen necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y en algunos casos, de su vulnerabilidad manifiesta o de las inequidades estructurales de la sociedad. Estas necesidades especiales de protección, han sido reiteradas por órganos de supervisión de los derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales. También, el derecho internacional de derechos humanos reconoce las necesidades específicas que tienen los niños y niñas, los adultos mayores, las mujeres y las minorías étnicas[21].
Así, se han adoptado instrumentos específicos que establecen un marco de protección para estos grupos poblacionales, pero cabe resaltar que el Estado también tiene obligaciones en relación con su protección por disposiciones en tratados de derechos humanos de índole general como los pactos de las Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, cabe enfatizar las disposiciones sobre no–discriminación e igualdad ante la ley contempladas en estos tratados (Artículos 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-PIDCP, artículos 2.2 y 3 del PIDESC, artículos 1.1 y 24 de la CADH), las cuales prohíben discriminar, entre otros, por motivos de raza, color, sexo, origen nacional o cualquier otra condición social, incluida la edad o el hecho de haber sido desplazado internamente.
Mas allá de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, sin discriminación, para todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, estos tratados imponen la obligación de tomar medidas afirmativas a favor de los grupos vulnerables, dando la debida protección a través de la reducción o eliminación de las condiciones que originan o mantienen la discriminación contra ellos. (Comité de Derechos Humanos. Observación General No.18, párrafo 10.)
Frente a la situación de la niñez, el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, antes como después del nacimiento”. La Convención determina una serie de derechos específicos de los niños y obligaciones correlativas de los Estados, enfatizando la participación de los niños y niñas, la protección contra violaciones cometidas por terceros, la prevención de violaciones y la provisión de servicios para satisfacer necesidades básicas[22].
Como antecedentes jurídicos y normativos hay dos casos que orientan los avances del enfoque: en relación con el enfoque diferencial de género, los redactores del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se vieron en la obligación de incluir una disposición específica que garantiza a los hombres y las mujeres el ejercicio de los derechos civiles y políticos en condiciones de igualdad (artículo 3). Del mismo modo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”. Esta Convención dispone una amplia gama de acciones que los Estados Partes han de tomar para eliminar la discriminación que afecta el ejercicio de derechos específicos de la mujer, incluidas acciones afirmativas e intervenciones para garantizar el ejercicio de esos derechos[23].
En relación con las minorías étnicas también existe un marco jurídico especial para la protección de los derechos de las minorías étnicas y cabe mencionar que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla el derecho de las minorías étnicas a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. De acuerdo con la interpretación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que supervisa la implementación del Pacto, tanto los afrodescendientes como los pueblos indígenas son minorías en el sentido del Pacto.
Así mismo, el Comité ha vinculado el derecho de grupos étnicos a tener su cultura con tenencia y control de sus territorios ancestrales. En relación con los pueblos indígenas en particular, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales reconoce que estos pueblos no “pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población”[24], y establece una serie de derechos específicos para ellos.
Poblaciones especiales: El enfoque diferencial cubre a todos los grupos y poblaciones que por sus características especiales requieren tratamientos diferenciados positivamente a fin de que alcancen la garantía de sus derechos dentro de los principios aquí desarrollados:
Población en condición de discapacidad o con capacidades diferenciadas: En el Código de la Infancia y la Adolescencia se han reconocido Las necesidades especiales de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad y al efecto se han establecido obligaciones para la familia como: el trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia, la generación de condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos, la habilitación de espacios adecuados para garantizar su participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social. A esta población se reconocieron especiales derechos como gozar de una calidad de vida plena y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad.
Así mismo se establecen otros derechos diferenciales: al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas; a que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad; a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto; a la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas. Al Gobierno Nacional le corresponde determinar las instituciones de salud y educación que atenderán estos derechos.
Esta garantía lleva la autorización legal para celebrar convenios con entidades públicas y privadas con el fin de garantizar la atención en salud y el acceso a la educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad.
Se reconoce también que la condición diferenciada de desarrollo implica que los ciclos de vida de estas personas se cumplen de manera diferente, razón por la cual el Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de protección integral en educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los niños y adolescentes con discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.
Ciclo de vida: Por ciclo de vida entendemos un “Concepto que explica el tránsito de la vida, como un continuo y que propone que el crecimiento y el desarrollo humano es producto de la sucesión de experiencias en los ordenes biológico, psicológico y social. Así la vida humana es la sucesión de etapas con características específicas que preparan o condicionan las posibilidades de las siguientes…”[25]
El caso de la primera Infancia: El Código de la Infancia y la Adolescencia formula un artículo dedicado por completo al ciclo vital de la primera infancia, reconociendo la titularidad de derechos desde la primera infancia y determinando que la salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial son derechos impostergables. Igualmente, señala que deberá garantizar el registro civil de todos los niños y las niñas.
La existencia de este artículo exclusivamente dirigido a la primera infancia no implica que los demás artículos y derechos contemplados en el Código no tengan aplicación y relevancia para la primera infancia. Todos los que están relacionados con la garantía o el restablecimiento de derechos de los niños y las niñas cobran vigencia en la primera infancia.
Existen razones de todos los órdenes que justifican la necesidad de garantizar el desarrollo integral mediante la atención y la acción durante la primera infancia, sustentadas en avances científicos que han demostrado la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo del ser humano a nivel biológico, psicológico, social y cultural. Este reconocimiento exige adecuaciones en todos los órdenes de la sociedad dada relación existente entre el desarrollo humano de un país y el desarrollo en la primera infancia[26].
Esta especial atención que el legislador puso a ciertos grupos de población es un llamado a que desde el enfoque diferencial se aborden otros momentos del ciclo vital con sus particularidades y se avance en esta perspectiva tanto en el diseño y ejecución de las políticas públicas como en el tratamiento que los operadores den a los niños, niñas o adolescentes.
Grupos étnicos: Nuestro actual estado social de derecho ha venido reconceptualizando su comprensión de la diversidad étnica del país y para el efecto en el Código de la Infancia y la Adolescencia establece un reconocimiento por la diferencia de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los diversos grupos étnicos que cohabitan nuestra nación.
Desde esta perspectiva, la protección integral se debe aplicar diferenciadamente, y se debe materializar en una política pública que guíe decisiones actuales y futuras a favor de los intereses de estos colectivos humanos desde sus particularidades.
El diseño y ejecución de la política pública que materializa la protección integral debe considerar la naturaleza, territorio, cultura, historia, pensamiento, economía, infraestructura correspondientes a cada grupo étnico, y movilizar sus recursos en función de fortalecer y dinamizar relaciones de interculturalidad entre la sociedad occidental y los grupos étnicos. Este tipo de relación permite el reconocimiento de peculiaridades propias de organización social, jurídica, política, económica y religiosa de unas y otras y la comprensión de sus propias dinámicas y necesidades.
El enfoque diferencial solo es posible a partir de diálogos interculturales que hagan posible: identificar carencias o necesidades de los grupos étnicos que coexistan, sus relaciones con el contexto regional; reconocer los elementos históricos constitutivos, conflictos e intereses; priorizar las acciones colectivas; diagnosticar tendencias; formular acciones que satisfagan necesidades culturales compartidas en procesos de concertación; reconocer las organizaciones indígenas como unidades políticas diferentes y particulares dentro de la organización territorial; reconocer y validar la existencia de formas propias de organización social, jurídica y política como fortaleza para la autogestión, la autodeterminación mediante liderazgos organizativos socialmente legitimados. La perspectiva de derechos, con enfoque étnico, implica estrategias para el fortalecimiento étnico, consolidación de los nexos territoriales, reconocimiento de sistemas culturales de producción y alimentación y de formas distintas de organización social, de familia, de procesos de socialización, de ejercicio político, de resolución de conflictos. El fortalecimiento étnico tiene también la opción de permitir a los grupos étnicos la apropiación de alternativas exógenas, que sin alterar su identidad cultural mejoren su calidad de vida.
En concordancia con los mandatos constitucionales, el llamado del Código de la Infancia y la Adolescencia, desde esta perspectiva, es al fortalecimiento de las normas propias de control social y de regulación interna (jurisdiccionalidad) de pueblos culturalmente diferenciados para alcanzar la garantía y restablecimiento de derechos de sus miembros (niños, niñas, adolescentes y familias). La aplicación de la ley, con enfoque diferencial, debe observar en cada momento, la necesidad de lograr intervenciones que se interrelacionen estructural, funcional y operativamente, con las particularidades de los grupos étnicos. En este orden de ideas, la protección integral debe lograr la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de los grupos étnicos conservando sus especificidades como pueblos, con la prevalencia del interés superior de éstos, pero sin vulnerar el derecho de sus pueblos como sujetos colectivos para seguir teniendo su existencia cultural.
Es pertinente precisar que si el niño, niña o adolescente se desarrolla a partir de las relaciones en las que se desenvuelve la construcción social que hace de su realidad se da en la integración de procesos culturales, emocionales y procesos lógicos de pensamiento. En el desarrollo de su actividad práctica, la familia, la comunidad y el entorno conforman el espacio cotidiano básico de formación y de desarrollo; por ello la garantía o restablecimiento de sus derechos debe ajustarse a esos espacios, tiempos, agentes y pautas de crianza y la intervención del Estado debe darse entendiendo los procesos de cohesión comunitaria, los sistemas propios de control social, la capacidad de decisión, participación y concertación existentes al interior de los distintos grupos étnicos.
El reto para los que en sus diferentes ámbitos diseñan, ejecutan y evalúan la política pública es mejorar las condiciones materiales de vida de la familia y en particular de los niños de los diferentes grupos étnicos. Este reto debe partir de un diagnostico situacional, que implique la identificación de los recursos tradicionales que estén bajo control cultural de cada pueblo, de sus potencialidades, necesidades y problemas, analizados desde una perspectiva histórico-causal en perspectiva étnica, es decir como colectividad con pasado, presente y una proyección hacia el futuro.
Otras experiencias de diversidad: El enfoque diferencial, debe ser también capaz de acoger desde su interpretación a grupos poblacionales que configuran distintos tipos de identidad o conforman sociocultural o individualmente formas emergentes o incluso ancestrales de organización familiar, social o productiva. Tal es el caso de los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas) por ejemplo, de asociaciones de jóvenes adolescentes trabajadores, de familias campesinas con características culturales marcadas y diferenciadas, de asociaciones y expresiones culturales, o de toda forma tradicional o nueva de filiación religiosa. El tratamiento que se haga de estas y otras condiciones de diversidad poblacional o individual, siempre y cuando se acojan a los mínimos establecidos por la constitución en cuanto a respeto por la vida y la dignidad, podrán orientarse bajo la inspiración del enfoque diferencial.
Enfoque territorial
La acción desde este enfoque llama la atención sobre la importancia de adelantar un proceso integral y concertado de articulación de las actividades humanas (institucionales y no institucionales) en un contexto espacial delimitado, en una unidad territorial donde se expresan y encuentran diferentes actores sociales con sus diversas formas de relacionarse; en el ámbito territorial se producen escenarios particulares de convivencia y construcción de convivencia y ciudadanía, en los que la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes sucede a partir de referentes y bajo el uso de recursos cada vez más particulares y autónomos.
La gestión publica desde un enfoque territorial parte del ideal constitucional del modelo de Estado como “un estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada con autonomía de las entidades territoriales[27] (…)”. Una noción de gestión que reconoce la multiplicidad de escenarios para dar vida y contenido a los postulados constitucionales de acción estatal, democracia participativa, planeación del desarrollo y participación comunitaria.
Los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas, deben agrupar y ordenar el aporte del Estado y la sociedad en asuntos relacionados con la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Igualmente deben impulsar los programas de promoción y asistencia social y la constitución de redes de protección y apoyo a la familia; porque es en el territorio en donde la gestión pública adquiere sentido para garantizar la calidad de vida de sus pobladores, convirtiéndose en entorno protector del disfrute pleno de los derechos. Además, la idea constitucional es que sea el municipio quien asuma la mayor carga en la prestación de los servicios públicos que se encuentran a cargo del Estado.
La planificación desde este enfoque se convierte en un proceso integral de proyección de las diferentes directrices urbanísticas y de ordenamiento de las actividades humanas en el territorio, de manera que se puedan atender las diferentes necesidades económicas, sociales y políticas de acuerdo con los recursos y posibilidades del municipio.
En consecuencia las administraciones territoriales deben fijar objetivos y metas especificas de acuerdo con las particularidades de la situación de la infancia y adolescencia en su territorio; y promover y apoyar la innovación de estrategias para reducir las desigualdades en el desarrollo según los principios de complementariedad, subsidiaridad y concurrencia que establece la constitución nacional y las leyes que la desarrollan.
1.3 MARCO INSTITUCIONAL
El Código es reiterativo en señalar que el Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. De hecho, como se explicó anteriormente, incorpora la acción estatal, expresada en políticas, planes y programas, como parte de la definición de la Protección Integral, concepto articulador de todo el texto de la Ley.
La coherencia de la puesta en marcha de la ley, solo es posible dentro de un marco de institucionalidad que debe ser apropiado, fortalecido y legitimado para el desarrollo de prácticas, programas, inversiones, controles y regulaciones en los temas de infancia y adolescencia. La finalidad de este apartado es actualizar a los operadores de la ley en tres temas que deberán ser considerados de manera necesaria en la orientación de la aplicación político administrativa, jurídica y ciudadana en los distintos niveles de gobierno. Los temas que configuran este marco normativo son: El Estado, sus fines y relaciones, la administración pública y la descentralización, y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el que se destacan los roles del ICBF y de los consejos de política social.
Estado, Fines y Relaciones .
Existen dos principios que fundamentan la concepción del Estado Colombiano: Primero, que se reconoce el ESTADO como la unidad social organizada jurídica y políticamente, conformada por un conjunto de personas asentados en un territorio determinado para apoyar y gestionar su propio desarrollo y bienestar, bajo una autoridad elegida y reconocida por todos los ciudadanos; segundo, que el ordenamiento Constitucional colombiano lo define como un “Estado Social de Derecho” que tiene como características esenciales el ser democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general” (Art. 1° C.N).
Entendiendo el Estado Social de Derecho, como idea reguladora, significa que para el Estado colombiano existe una obligatoriedad de buscar justicia social en sus actuaciones y que en tal sentido, debe promover la igualdad para los diferentes grupos sociales. Respecto a sus Fines, la Constitución Política establece en su articulo 2° que “Son fines del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
En tal sentido, cada uno de los componentes del Estado tiene vital importancia y juega un papel en el desarrollo general:
La POBLACIÓN, primera riqueza del Estado, constituye el capital social y humano, aportado por todos y cada uno de los habitantes.
El TERRITORIO, la segunda riqueza que hace referencia directa a la noción de País, está representado en capital natural de elementos ecológicos y recursos naturales.
El GOBIERNO, representado por las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, distrital, municipal y de los resguardos indígenas.
Corresponde al Estado, materializado en sus Instituciones, aunar esfuerzos con el conjunto de sus asociados (población y demás actores sociales representados en las organizaciones no gubernamentales, comunitarias, solidarias y privadas), para garantizarles sus derechos, alcanzar los objetivos de bienestar y desarrollo, compartir responsabilidades, democratizar procesos y manejar recursos públicos con eficiencia, en cumplimiento de su función social.
La Administración Pública y la Descentralización.
Los desarrollos de la Función pública, se rigen dentro del marco constitucional y legal vigente para los tres niveles del Estado Colombiano, es decir, los Niveles Nacional, Departamental y Municipal. En tal sentido se debe tener presente, que las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación, desconcentración, racionalidad administrativa, participación y control interno de la Administración Pública, se aplican en lo pertinente a las Entidades Territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política.
En tal sentido, las normas en materia de Administración Pública, son de aplicación para todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y a los Servidores Públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones, prestación de servicios públicos, y en lo pertinente a los particulares, cuando cumplen funciones administrativas.
La Constitución Política dispone un modelo de descentralización territorial financiada mediante transferencias de la nación para la prestación de servicios públicos, teniendo en cuenta que la asignación de estos recursos se basa en criterios de distribución, tomando como base las condiciones poblacionales y sociales de los entes territoriales y su capacidad fiscal y administrativa. Es así como existe una estructura de gobierno que, en el nivel nacional se encarga de las políticas macroeconómicas y la provisión de los bienes y servicios de impacto global, mientras que las entidades territoriales tienen la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios públicos locales.
En ese orden de ideas, la descentralización de la gestión pública frente a la niñez y la adolescencia, así como de las políticas públicas tendrá dos consecuencias positivas: por una parte la protección de la niñez y la adolescencia estará armonizada con los procesos que al respecto se han adelantado en materia social y por otra, se otorgarán competencias y recursos a los entes territoriales para atender a la niños, niñas y adolescentes de una manera integral, superando las acciones sectoriales propias del nivel nacional.
Otro aspecto relevante de la descentralización fue originar el derecho político a la PARTICIPACIÓN, característica principal de las transformaciones del Estado en nuestro país; producto de la democratización de las relaciones entre el estado y la sociedad, provocando una creciente conciencia sobre la necesidad de participación política como derecho, no solo indirectamente a través del voto, sino directamente, mediante iniciativas, consultas populares y otros mecanismos fijados en la propia Constitución y desarrollados en la ley.
A través de los diversos mecanismos establecidos en la Constitución, la PARTICIPACIÓN se constituye en la principal herramienta ciudadana para sacar adelante proyectos de reconstrucción política, económica y social, siendo además una condición necesaria para generar una verdadera democracia participativa.
Es así como la construcción de las políticas públicas en los niveles territoriales, convocan la participación activa de diversos sectores sociales en cada una de las etapas del proceso de formulación, toda vez que abre oportunidades para mejorar la seguridad social, aumentar la capacidad institucional, contrarrestar la corrupción, fortalecer la gobernabilidad e incrementar la inversión en infraestructura para la provisión de servicios sociales.
La ley de Infancia y Adolescencia, afirma la necesidad del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos y con responsabilidad ciudadana. Esta afirmación debe generar en los distintos niveles de gobierno y en distintos ámbitos territoriales mecanismos efectivos y formales de participación para ellos y ellas.
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Consejos de Política Social
Con el fin de dar paso al Capítulo de Políticas Públicas, es necesario que en este marco institucional se destaquen tres temas: 1-la renovada dimensión del Sistema Nacional de Bienestar Familiar –SNBF- al constituirse en un sistema de la protección integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 2- el rol asignado por el Código al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, y 3- los Consejos de Política Social como escenarios territoriales de la construcción de políticas públicas de infancia y adolescencia.
Según la Ley 1089 de 2006, el ICBF cumple la función de rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, manteniendo todas las funciones estipuladas para él en las Leyes 75/68 y 7ª/79, así como sus decretos reglamentarios. Tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, así como en los resguardos o territorios indígenas
Las disposiciones anteriores al Código de la Infancia y la Adolescencia, relativas a la definición y funciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con orígenes en la Ley 7ª de 1979, ya anunciaban la necesidad de actuar coordinadamente. En su artículo 13 la mencionada Ley definía los fines del SNBF así: Promover la integración y realización armónica de la familia, proteger al menor y garantizar los derechos de la niñez, vincular el mayor número de personas y coordinar las entidades estatales competentes en el manejo de los problemas de la familia y del menor, al propósito de elevar el nivel de vida de nuestra sociedad.
Quedaba, sin embargo, a libre interpretación si la coordinación de entidades competentes en el manejo de los problemas de la familia y el menor daba un alcance limitado al ICBF en su función de articulador del sistema a lo que las acciones de garantía, promoción y prevención concernía, y finalmente, si el sistema, entonces, se restringía al conjunto de instituciones propias, adscritas y vinculadas al ICBF.
Veinte años después, el Decreto 1137 de 1999, “por el cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, se reestructura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones”, ratifica que EL BIENESTAR FAMILIAR es un servicio público a cargo del Estado que se presta a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Plantea que además de lo establecido en otras disposiciones, son objetivos del Bienestar Familiar los de “fortalecer los lazos familiares, asegurar y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus miembros, tutelar los derechos y brindar protección a los menores de edad”
El Artículo 3º de la misma norma define la integración del Sistema Nacional de Bienestar Familiar así: El Ministerio de Salud (hoy Ministerio de la Protección Social), en su calidad de entidad tutelar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Departamentos, los Distritos y Municipios, las comunidades organizadas y los particulares; así como las demás entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o estén llamadas a contribuir, de acuerdo con su objeto de constitución o mandato de ley o reglamento, a garantizar, directa o indirectamente, la prestación del servicio de bienestar familiar.
En cuanto a la Gestión Territorial, el Art. 9 del mismo Decreto, plantea que Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 188 de 1985 <sic, es 1995>, comprometer a las entidades territoriales en la planeación y ejecución de los programas dirigidos a la niñez. Señala el decreto que como condición para la articulación funcional de los agentes del SNBF en la respectiva jurisdicción, todos los departamentos, municipios y distritos conformarán consejos o comités para la política social.
La misma norma define que corresponde a los Municipios atender, mediante el gasto social y las participaciones de que trata el artículo 217 de la Ley 60 de 1993 (modificada por la Ley 715/2001), la formulación y el desarrollo de planes, programas y proyectos de bienestar social integral en beneficio de poblaciones vulnerables, sin seguridad social y con necesidades básicas insatisfechas, dentro de las cuales se encuentren los niños, jóvenes y mujeres gestantes, así como atender la cofinanciación del funcionamiento de centros de conciliación municipal y comisarías de familia.
Como se ve, la Ley 1098 de 2006 anula cualquier límite que pudiera ponerse a la conformación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar al incluir a todas las entidades responsables de la protección integral (reconocimiento, garantía, prevención y restablecimiento), en todos los ámbitos territoriales (Artículo 205), y tiende un puente de articulación funcional del SNBF en los escenarios locales, cuando señala que en los municipios en los que no exista Centro Zonal del ICBF, la coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar la ejercerán los Consejos de Política Social. (Artículo 207).
Queda de esta manera aclarado que, para efectos del Código, la gestión –diseño, ejecución y evaluación- de las políticas públicas de infancia y adolescencia es responsabilidad del jefe del poder ejecutivo en cada nivel territorial, el Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes, con la asistencia técnica del ICBF; que dichas políticas deben resultar de procesos de participación de la sociedad, de la familia y de los mismos niños, niñas y adolescentes, y deben facilitar la acción coordinada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en todos los aspectos que exige la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia; y, finalmente, que los escenarios de participación y concertación por excelencia para este proceso son los Consejos de Política Social.
2. POLITICAS PÚBLICAS, GESTION PÚBLICA Y PLANES DE DESARROLLO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
El propósito de este capítulo es el de orientar una acción coordinada y articulada con visión de país que promueva la protección integral a través de la garantía y restablecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo el protagonismo de los Departamentos, Distritos y Municipios, como los escenarios reales en donde transcurre su vida y se desarrollan, donde es posible ejercer la ciudadanía, obtener la garantía de sus derechos y lograr bienestar y felicidad.
Se resalta aquí la tarea a los Alcaldes y Gobernadores, por cuanto son ellos los gerentes y ejecutores de las políticas sociales y públicas, en los territorios que representan. En tal sentido, se parte del hecho de que las políticas, se materializan en el escenario de la gestión pública, orientada siempre a resultados y desarrollándose con un enfoque de integralidad con el cual la garantía de derechos, lo poblacional-diferencial y lo territorial, se articulan de manera armónica, dando como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en los ámbitos individual y colectivo.
Se destaca igualmente la importancia de la participación ciudadana y comunitaria, como otro eje estructurante de la gestión pública, toda vez que el gobernante, en un ejercicio democrático de su rol como servidor público, hace posible que otros actores sociales intervengan de manera activa en la identificación de las necesidades y situaciones que los afectan, así como en la planeación de programas y proyectos que den respuesta a las mismas, generándose un sentimiento real de pertenencia, que es posible hacer evidente en la ejecución y evaluación de dichas iniciativas y en general de la gestión del mandatario.
En el nivel operativo, enfatiza el documento en la importancia de la Planeación y específicamente de la Planificación en lo territorial, haciendo referencia a los planes de gobierno, pero ante todo a los Planes de Desarrollo como la herramienta que hace posible la integración de las políticas, planes y estrategias de orden nacional, mediante las cuales se asumen compromisos nacionales e internacionales, y se retoman las experiencias exitosas de períodos anteriores con las cuales se ha podido responder a situaciones especificas, que afectaban o aún afectan a los niños, niñas y adolescentes en cada localidad. Vale decir, que cada una de las etapas de construcción del Plan de Desarrollo en los Departamentos, Distritos y Municipios, deberá dar buena cuenta de la capacidad de los gobernadores y alcaldes para recoger las necesidades de su propio territorio, el sentir de las familias y de la comunidad en general frente a las situaciones que afectan de manera grave a un significativo número de los infantes en estos territorios. Debería también reflejar su compromiso efectivo en programas, proyectos, servicios y en los respectivos Planes de inversión, para la superación de dichas problemáticas, propendiendo por la garantía y el restablecimiento de los derechos de todos los ciudadanos con prioridad de niños, niñas y los adolescentes.
Finaliza el capítulo presentando de manera sugerente los estándares básicos a tener en cuenta en la definición de las estrategias en los Planes de Desarrollo, así como los servicios públicos y sectores involucrados y las posibles fuentes de financiación. Estos aspectos constituyen el mecanismo expedito para el control social, pues se definen los indicadores de resultado que dan cuenta ante los ciudadanos y los niveles jerárquicos superiores del cumplimiento de cada gobernante, en lo que podría denominarse una GESTIÔN POR RESULTADOS.
2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA
Para comprender el sentido e importancia de la Política Pública, es necesario partir de la revisión de los conceptos de política y política social, para llegar a origen de las políticas públicas y las políticas intersectoriales.
La Política definida como una postura, es un comportamiento propositivo, planeado, no simplemente reactivo ni casual; se desarrolla con la decisión de alcanzar objetivos, a través de medios que se convierten en acción, particularmente de los gobernantes. La Política tiene que ver con los marcos conceptuales y los factores ideológicos que las sustentan, y que le determinan el modelo de sociedad que se pretende construir. La política debe contener tres elementos fundamentales: a) La elaboración legal que parte de la predicción, donde se plantea un futuro deseado; b) La decisión para el logro del objetivo, en donde se plantean variadas alternativas para lograrlo; c) La Acción, que es el elemento que la caracteriza porque en ella se materializan los propósitos. En este contexto podemos concluir que la política es un proceso dinámico, un curso de acción que involucra un conjunto de agentes de decisión y operadores y cuya finalidad es el cambio de determinadas condiciones de una población, caracterizándola como social por el rol y dinámica que desempeña en el desarrollo social.
La Política Social, desarrollada en un Estado Social, democrático y de derecho como lo definió para nuestro país la Constitución Política de 1991, debe buscar la dignificación del ser humano y el reconocimiento universal e indivisible de los Derechos Humanos; “por lo tanto tiene como fin la puesta en marcha de acciones que satisfagan las necesidades básicas sociales, económicas, culturales, colectivas y de medio ambiente”[28].
El desarrollo de la Política Social Territorial implica el compromiso del gobierno nacional, departamental, distrital, municipal y de los territorios indígenas, para garantizar las particularidades, las diferencias, la multiplicidad y las especificidades; “Se requiere que en todos los sectores y rincones del país multivariado se planifique, se convoque y vincule democráticamente a los colombianos en su territorio para trabajar en pro del bien común, la garantía de los derechos y la libertad para tomar decisiones participando”[29].
En este contexto la Política Pública es la respuesta que ofrece el Estado frente a la situación problemática de la sociedad, a través de Planes, Programas, Proyectos y Servicios. Las Políticas Públicas se dan básicamente por las presiones que ejercen los actores de tipo social al Estado, para que éste considere determinados problemas como de carácter general, asunto público o situaciones socialmente problemáticas que den origen a la formulación de propuestas o soluciones.
La formulación de las Políticas Públicas, específicamente las sociales, se enmarcan en dos dimensiones una temporal y otra espacial teniendo en cuenta las condiciones de cada región en lo económico, político, cultural y ambiental.
Las Políticas Públicas consideradas como un proceso integral tienen un ciclo de vida que se puede planear dentro de las siguientes fases: creación y gestación, investigación, diagnostico, formulación, implementación, evaluación y análisis; finalmente se llega a la reformulación de las políticas públicas, producto de las etapas previas de evaluación y análisis. (Ver diagrama)
GRAFICO 1: DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS

Siendo igualmente importantes cada una de las fases en la formulación de las políticas públicas sociales, se enfatiza en la fase de la implementación dado que es aquí donde se concretiza el proceso de interacción entre los objetivos propuestos y las acciones emprendidas para alcanzarlos.
En ese sentido la puesta en marcha de la política pública social, compromete tres fuerzas estructurales: económica, social y estatal, como factores de desarrollo. Dichas fuerzas son la pieza clave para la implementación estructural de la política social en lo territorial[30]. En esas tres fuerzas intervienen actores claves para que la implementación de la política cumpla con los preceptos para los cuales se diseña, actores que a la vez adquieren compromisos de actuar en corresponsabilidad y solidaridad, mediante la negociación, la concertación y la decisión de las mejores estrategias que le den viabilidad en la acción. (Ver gráfica 2)
GRAFICA 2: DIAGRAMA DE FUERZAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A los actores que integran las tres fuerzas, les corresponde tener en cuenta las particularidades de lo territorial, ya que todas las regiones son heterogéneas en cuanto a necesidades y expectativas, y en cuanto a aspectos sociales, culturales, ambientales, condiciones ecológicas, topografía, recursos naturales, condiciones climáticas, situación geográfica, grupos étnicos, entre otros. Todos estos aspectos son condicionantes para la puesta en marcha de la política social en lo territorial; la implementación de la política social como compromiso de las tres fuerzas deberá garantizar una visión compartida de desarrollo de largo plazo y ser construida colectivamente.
Por eso la independencia de las administraciones territoriales y la apertura efectiva de los espacios de participación ciudadana en la implementación, deben ser base para la puesta en marcha de la política social territorial, orientada siempre hacia la vigencia de todos los derechos de los ciudadanos.[31]
Es al tenor de estas disposiciones, que se sanciona la Ley 1098 el 8 de Noviembre de 2006, la cual en su Libro III, Capitulo 1, Articulo 201, define la Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia como “El conjunto de acciones que adelantan el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”. Las Políticas Publicas se ejecutaran a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias”[32]. Establece también que la responsabilidad del diseño, ejecución y evaluación recaen en el Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes, quienes deben dirigir la formulación con la participación de la comunidad, pero al mismo tiempo deben presentar el resultado e impacto de las mismas en ejercicio periódico de la Rendición Pública de Cuentas.
En los Territorios las Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia deben tener como soporte los mismos enfoques de la Gestión Pública por Resultados: De Derechos, Poblacional-Diferencial, y Territorial. Además deben articularse entre los Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y el Congreso de la República, con el fin de asegurar la reglamentación y los recursos para su ejecución.
Como aparece desarrollado en el Marco General de los lineamientos de la ley de infancia, la Protección Integral como política pública diferenciada desde la perspectiva étnica, debe permitir identificar las carencias o las necesidades de los grupos étnicos que coexistan y
sus relaciones con el contexto regional, reconocer sus elementos históricos constitutivos, identificar sus conflictos e intereses, priorizar las acciones colectivas, diagnosticar tendencias y formular acciones que satisfagan necesidades culturales compartidas. También debe reconocerse mediante procesos de concertación y diálogo, el carácter de diferenciación política y cultural de los grupos étnicos dentro de la organización territorial, mediante el reconocimiento de formas propias de organización social, jurídica y política como fortaleza para su desarrollo, su autogestión y su autodeterminación.
La protección integral diferenciada como política pública debe tener como estrategias, el fortalecimiento étnico, la consolidación de los nexos territoriales, el reconocimiento de sistemas propios de producción y alimentación, de organización social, de familia, de socialización, de ejercicio político; lo anterior con la opción de apropiación de alternativas exógenas, que sin debilitar la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos, mejoren su calidad de vida.
A continuación se presenta un cuadro en el que se resumen los principios rectores para la formulación de políticas en los temas de infancia y adolescencia.
| OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | PRINCIPIOS RECTORES |
1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como Sujetos en ejercicio responsable de sus Derechos. 2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información, que permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia. 3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de equidad. 4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial. | El Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente. La Prevalencia de los Derechos de los Niño, Niña o Adolescente. La Protección Integral La Solidaridad. La Participación Social. La Prioridad de las Políticas Públicas sobre Niñez y Adolescencia. La Complementariedad La Prioridad en la Inversión Social dirigida a la Niñez y Adolescencia. La Financiación, Gestión y Eficiencia del Gasto y la Inversión Pública. El enfoque diferencial |
2. 2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTEXTO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
2.2.1 El Sistema de Protección Social
Los compromisos adquiridos por Colombia en las diferentes cumbres y reuniones internacionales, así como por las directrices establecidas en la Constitución Política y en las leyes nacionales, permiten hablar de un Bloque de Constitucionalidad en esta materia, que recoge los postulados establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, en la Cumbre de Milenio y los encuentros anuales de presidentes, entre otros.
En todos ellos se ha establecido como objetivo primordial lograr mejores condiciones de vida para las familias en los diferentes países y en algunos, como el nuestro, darles prioridad a los niños y las niñas. Es así como la política publica del país hoy ha definido estrategias, planes y programas de largo alcance., cuyos postulados se mantendrán por lo menos durante una década.
A partir de la ley 789 de 2002, se crea y define el Sistema de Protección Social como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos.
Uno de los componentes básicos del mencionado Sistema, es la Promoción Social, definida como la respuesta que el Estado le da a la población para que no caiga en situaciones de privación socialmente inadmisibles, al tiempo que expande sus oportunidades, toda vez que está dirigida a la garantía de derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, con un criterio redistributivo que supera el asistencialismo, orientándose hacia la inclusión social.
Frente a la tarea de reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, surgen dos estrategias: Una de ellas está orientada a eliminar las causas estructurales de la pobreza, y la otra a remediar sus consecuencias. Por lo tanto, la primera estrategia para enfrentar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso consiste en redistribuir las dotaciones de capital (físico y humano), de manera que toda la población esté en condiciones de generar un ingreso aceptable. Esta se denomina Estrategia Estructural.
La segunda estrategia para enfrentar la pobreza busca remediar sus consecuencias. Dado que en el horizonte de tiempo previsible seguirá habiendo amplios sectores de la población en situación de pobreza estructural, es preciso que el Estado intervenga para reorientar recursos de las personas con altos ingresos (vía tributación, por ejemplo), para redistribuirlos entre los más necesitados. Esta se puede denominar como la Estrategia Asistencial, que consiste en otorgar subsidios (en dinero o en especie) a los sectores de la población que no tienen suficiente capacidad de generar ingresos.
El Sistema de Promoción Social tiene un modelo de gestión que integra a la familia como sujeto de intervención y corresponsable de su desarrollo; y un portafolio multidimensional de servicios focalizando los esfuerzos sectoriales hacia el desarrollo de una política de promoción social, orientada a prevenir, mitigar y superar los riesgos, articulando la oferta pública y privada.
Dicho Sistema esta integrado a su vez por dos subsistemas, cada uno de los cuales tiene definidas sus funciones para el cumplimiento del propósito general, así: El Sistema Social del Riesgo y El Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El primero tiene como función esencial el Manejo del Riesgo y se rige por las disposiciones establecidas en los documentos CONPES 3144 de 2001 y 3187 de 2002. y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Ley 7/79), definido como el conjunto de entidades públicas, privadas, sociales y comunitarias legalmente autorizadas, que trabajan unidas para mejorar las condiciones de vida de la Niñez y la familia, en todo el territorio nacional, a través de los cuales se presta el Servicio Publico de Bienestar Familiar.
Como resultado de lo anterior, el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia incorpora los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, desarrolla los principios constitucionales relacionados con el interés superior de los niños y las niñas, la no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, la participación, la supervivencia y el desarrollo, la unidad e integridad de sus familias, la protección económica, jurídica y social, y la corresponsabilidad para exigir y garantizar sus derechos y contribuye al logro de los compromisos adquiridos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio[33] , la Sesión Especial de la Asamblea General para la infancia en donde se establece la Declaración de un Mundo más Justo para los niños y las niñas; y la necesidad de elaborar planes nacionales de acción, los cuales para este caso están articulados con los expresados en el documento Visión Colombia Segundo Centenario: 2019[34].
2.2.2 Estrategia “Red Juntos”
La lucha contra la pobreza debe ser un objetivo manifiesto en el marco de la política social. Los niveles de pobreza actuales – a pesar del buen desempeño de la economía- sugieren la existencia de factores sociales que provienen de múltiples dimensiones los cuales impiden a las familias mejorar su condición por si mismas. Las familias quedan atrapadas en la pobreza, generación tras generación, cuando existe un círculo vicioso que contrarresta los esfuerzos de los pobres, y a su vez alimenta las condiciones que crearon esta situación.
Para revertir este escenario, el Gobierno, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos por Naciones Unidas, ha propuesto la Visión Colombia 2019, la cual se ha comprometido con un conjunto de metas ambiciosas entre las que se destaca que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso y en la calidad de un conjunto básico de servicios como educación, salud y seguridad social, lo cual contribuirá a reducir la pobreza y en particular la pobreza extrema.
En consistencia con las metas la propuesta es disminuir el índice de extrema pobreza, para el año 2019. Si bien, el éxito en el cumplimiento de esta meta no es de responsabilidad exclusiva de la Red – pues como se advierte el crecimiento económico sostenido es fundamental en este proceso – ésta se constituye en uno de los componentes fundamentales en el logro de esta meta.
La Red Juntos es una estrategia de intervención integral y coordinada por parte de los diferentes organismos y niveles del Estado, que permite optimizar y lograr sinergias de los recursos disponibles para mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de extrema pobreza. Es un sistema de gestión de carácter permanente, para la implementación de la política de protección social dirigida a la población en extrema pobreza. Las entidades que la integran trabajan por lograr este objetivo común desde el rol y atribuciones que son de su competencia.
2.2.3 Políticas Intersectoriales de la Mano con los Derechos.
En el marco de la política publica, para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben concurrir la familia, la comunidad y el Estado de manera comprometida para promover y proveer las condiciones que se requieren para ejercer los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. En este marco se da la construcción de las POLITICAS INTERSECTORIALES, las cuales tienen el propósito de articular y concertar en el ámbito institucional, sectorial y con los entes territoriales, las políticas y planes de infancia y familia para fortalecer la integración de los actores involucrados, potenciar y maximizar el uso eficiente de los recursos asignados para el desarrollo social, con el propósito de promover y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Estas políticas surgen como respuestas del Estado a problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia en todos los departamentos y municipios del país, por lo cual se hace necesaria su expresión en los planes de desarrollo territorial, concretizados en planes operativos con recursos de inversión que conduzcan a la prevención y superación de las situaciones concretas identificas en los respectivos diagnósticos sociales. Las políticas referidas buscan desarrollar acciones coordinadas entre actores públicos y privados en los ámbitos nacional y local para la identificación, la prevención, y la atención de las problemáticas identificadas.
Las políticas de desarrollo infantil y familiar no pueden ser políticas sectoriales, tienen que ser políticas nacionales que estén articuladas con los objetivos económicos, sociales y culturales de los planes de desarrollo. Deben, por otra parte, reflejar el compromiso de la sociedad civil y del Estado con la niñez, de manera que al realizarse tal compromiso, se contribuya a otros procesos tales como el fortalecimiento del capital social local, la articulación entre lo social y lo económico o la descentralización.[35]
Para lograr garantía y cumplimento de los derechos de la infancia y la adolescencia, está claro que el Estado como garante, requiere de la corresponsabilidad de familia, sociedad y los estamentos mismos del Estado. Por ello, se necesita una sólida articulación entre la Sociedad Civil y el Estado en la cual se complementen los esfuerzos de las familias, con los de las Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, las empresas del sector productivo, la opinión pública y las instituciones del Estado. Este propósito requiere también que a nivel del Estado exista complementariedad y articulación entre sus diversas instituciones y sectores.
En la actualidad se encuentran en desarrollo políticas y/o planes intersectoriales, las cuales recogen propósitos de país y compromisos internacionales frente a los derechos de protección para la infancia y la adolescencia, en las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asume roles variados de coordinación, ejecución y articulación (dadas por Ley, Decreto o documento CONPES) de los sectores y actores que tienen responsabilidad en la ejecución de los mismos.
Todas ellas plantean objetivos orientados a la garantía y restablecimiento de los derechos de la infancia, y la adolescencia; y mantienen estrategias y líneas de acción comunes en cuanto al fortalecimiento de la gestión institucional y territorial, la participación comunitaria a través del fortalecimiento de redes. A continuación se presentan los ejes fundamentales de estas políticas, que se desarrollan más ampliamente en el anexo correspondiente:
Política De Primera Infancia.[36]
Su objetivo fundamental es el de garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas menores de 6 años. Sitúa el tema de la primera infancia en el ámbito de lo público, tema antes ubicado en el terreno de lo privado. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de los derechos de la primera infancia, si bien es un asunto que no le atañe solo al Estado, sino también a la familia y la sociedad, es el Estado el directamente responsable de garantizar las condiciones materiales, jurídicas e institucionales para respetar, promover, cumplir y proteger los derechos de los niños y niñas en su conjunto.
Política Pública de Discapacidad (CONPES Julio 16 de 2004)
Su fin es construir una sociedad que, si bien considera la discapacidad como una situación que se puede y se debe prevenir, respete y reconozca las diferencias que de ella se derivan, logrando que las personas con discapacidad, la familia, la comunidad y el Estado, concurran y estén comprometidos en promover y proveer las condiciones para lograr su máxima autonomía y participación en los espacios cotidianos y de la vida ciudadana.
Política Pública Diferenciada de los Grupos Étnicos
El actual estado social de derecho ha venido reconceptualizando su comprensión de la diversidad étnica del país y para el efecto en la aplicación de la nueva ley 1098 de 2006, reitera el reconocimiento constitucional por la diferencia de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los diversos grupos étnicos que cohabitan la nación. Es desde esta perspectiva, que debe ser entendida la protección integral diferenciada, como una política pública que guíe decisiones actuales y futuras a favor de los intereses de estos colectivos humanos desde sus particularidades.
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.[37]
Busca garantizar que la población colombiana, especialmente, la que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad.
Sus objetivos apuntan a promover y coordinar las acciones del Plan de Nacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional, así como a la coordinación y ejecución de las acciones correspondientes a cada una de las líneas de acción entre ellas: la promoción y práctica de la lactancia materna, la promoción y el fomento de una cultura de estilo de vida saludables y el seguimiento y vigilancia nutricional de los niños, niñas y adolescentes.
Política Nacional De Construcción de Paz y Convivencia Familiar –Haz Paz.[38]
Busca prevenir, atender, vigilar y detectar la violencia intrafamiliar, enfocada en la necesidad de transmitir valores democráticos y de convivencia entre los individuos, las familias y las comunidades, y en la prestación de servicios, tanto a las familias en conflicto como a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Así mismo, busca operativizar y desarrollar los componentes de prevención, detección, vigilancia, atención de la violencia intrafamiliar y transformación institucional, en los ámbitos municipales, distritales, departamentales y nacional, mediante el desarrollo de estrategias que permitan la sinergia intrainstitucional e intersectorial
La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.[39]
Orientada a contribuir a la salud sexual y reproductiva y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, con especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores protectores y la atención a grupos con necesidades específicas, especialmente niños, niños y adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual, así como la población en situación de desplazamiento.
Plan de Acción Nacional para la Prevención Y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Menores de 18 Años 2006-2011.[40]
Busca Desarrollar acciones coordinadas entre actores públicos y privados en los ámbitos nacional y local para la identificación, prevención y erradicación de la Explotación sexual.
Asumir la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil como prioridad social, implica desde los diferentes niveles administrativos territoriales del país incluir el problema como prioritario en los planes de desarrollo y destinar asignaciones presupuestales y de recurso humano suficientes para la prevención y erradicación del turismo sexual.
Estrategia Nacional Para la Consolidación de la Política del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil – Eti- [41]
La estrategia, busca concretar la Política Sectorial de Erradicación del Trabajo Infantil, que está articulada con las Políticas Sociales en el Plan Nacional de Desarrollo. De esta forma las metas que se proponen en esta estrategia, fijan su atención en la focalización de las acciones en los niños, niñas y jóvenes trabajadores y en riesgo, como personas con mayores grados de vulnerabilidad al interior de sus propios grupos familiares; contribuyendo así a atacar una de las dimensiones de la pobreza
Política de Atención a la Población Desplazada por la Violencia.
El propósito, es el de atender a las familias y comunidades que de manera forzada han sido expulsadas de su territorio y de su hábitat. Una movilización de toda la institución a favor de la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias, grupos afectados mayormente por la violencia, para quienes la situación social del país los ha excluido, negándoles oportunidades para la calidad de vida y el goce de sus derechos.
Programa de Prevención de la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley Y Atención y Seguimiento a los que se Desvinculan.[42]
Es un programa especial dirigido a niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley. Esta población, además de ser titular de todos los derechos consagrados en el derecho constitucional y legal colombiano, es sujeto de protección jurídica reforzada y específica en su calidad de víctimas de la violencia política, del delito de reclutamiento ilícito y de la violación del derecho a ser protegidos contra la utilización de una de las peores formas de trabajo infantil, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Laboral Internacional y de las decisiones adoptadas por órganos de las Naciones Unidas.
2.3 LA PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA GARANTIA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El desarrollo de la política social como un hecho ineludible de la existencia humana nos permite interpretar el mundo en el que la sociedad y los individuos se mueven y hacer posibles caminos y alternativas que influyan y produzcan cambios para mejorar la existencia y los derechos en condiciones de equidad para todos. Poner en marcha las políticas sociales significa contextualizarlas en un tiempo y un espacio en donde los actores que las dinamicen se integren en torno a una organización que los represente en una unidad de intereses y propósitos.
Lo deseable es concretar una perspectiva de desarrollo que involucre al mayor número de agentes y protagonistas, a través de la definición de una visión colectiva y unos propósitos comunes que orienten todas las acciones en procura del mejoramiento de las condiciones sociales y de la calidad de la vida de la población
El desarrollo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar apunta a dar respuestas coherentes a los niños, niñas, adolescentes y familias en el contexto de la garantía de derechos y de la política de protección integral; por consiguiente todos los agentes que lo integran deben asumir que la política social bajo esta perspectiva es prioritaria, prevalente, inaplazable e irremplazable.
En ese orden de ideas es necesario dar un nuevo significado a las acciones enfocándolas a crear condiciones de vida que permita a los niños, niñas, adolescentes y familias el ejercicio pleno de sus derechos. La política social por lo tanto tiene como fin la puesta en marcha de acciones que satisfagan las necesidades básicas, sociales, económicas, culturales, colectivas y de medio ambiente[43], mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes por parte del gobierno territorial y otros agentes corresponsables. La razón de ser del Estado es garantizar los derechos de los integrantes de la sociedad comprometiéndose en la definición, el análisis, la construcción, la formulación, la implementación, el control y el seguimiento de la puesta en marcha de la política social en lo territorial[44].
Así mismo, frente a las situaciones problemáticas y específicas de la sociedad, el Estado debe responder con la construcción de la Política Pública, la cual por la naturaleza de su origen y su alcance atañe en esencia a una decisión política del Estado a través de planes, programas, proyectos y servicios. La política pública así concebida implica la elaboración de políticas públicas de manera tal que el Estado y la sociedad puedan responder eficientemente frente a los compromisos que la política pública contiene. Es decir, las políticas públicas deben tener la virtud de convertirse en hechos de gestión, en el marco de los objetivos, la misión, visión y política la cual compromete a los agentes institucionales, de una parte; así como a los ciudadanos y ciudadanas, individual y colectivamente, en su responsabilidad social frente al ejercicio pleno de la participación.
2.3.1 Enfoques Aplicados a la Gestión y la Planeación
La Gestión en el ámbito social y político, se entiende en dos niveles: la gestión pública, cuyo eje se centra en las acciones que desarrolla el aparato administrativo del Estado; y la gestión de lo público, estructurada a partir de la articulación de las administraciones públicas nacional y territoriales – sociedad – organizaciones sociales – empresas – ciudadanos y ciudadanas, relacionados todos bajo el principio de la corresponsabilidad, en el seno del Estado, como forma suprema de organización política de la sociedad.
La dimensión pública del tema de niñez significa vincular a los niños, niñas y adolescentes con el interés, con la responsabilidad colectiva y con el control social. En este contexto el Estado central colombiano es el responsable de diseñar y ejecutar las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia y de su gestión en los territorios del país. Esto es, debe otorgar competencias y recursos a los entes territoriales para atender a la niñez y adolescencia y basar sus inversiones en criterios de focalización de los riesgos a los que los niños, niñas y adolescentes están expuestos y en la realización y reparación de los derechos que les han sido vulnerados. Esto significa dar a todos los colombianos y colombianas igualdad de oportunidades desde una perspectiva de desarrollo familiar y social, y desde un conjunto básico de servicios, lo que implica privilegiar a los sectores menos favorecidos y más vulnerables de la población, fortalecer y proteger el capital humano y los ingresos de los hogares y brindarles apoyo efectivo en situaciones de crisis.[45]
Las acciones del Estado, orientadas siempre a resultados, deben proteger la autonomía y la dignidad individual y colectiva, bajo la premisa de unos mínimos éticos que favorezcan el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida. El enfoque de integralidad de la gestión pública involucra entonces la garantía de los derechos humanos, el desarrollo humano desde la perspectiva de los ciclos de vida, de género y diversidad étnica, y el reconocimiento de las particularidades territoriales. Estos enfoques que han orientado la gestión pública hacen coherencia con los enfoques propuestos en el marco conceptual en el que se definen como orientadores de la acción el de redes, el territorial y el diferencial.
En el desarrollo que se hace a continuación se destacan los aspectos mas importantes para efectos de la planeación y la gestión pública.
Enfoque De Derechos
Gestionar lo público desde un enfoque derechos es partir del reconocimiento de la persona como titular de derechos y como centro del proceso de desarrollo, que integra los estándares y principios de los derechos humanos - universalidad, exigibilidad, integralidad y participación- , y que está dirigido operacionalmente a desarrollar las capacidades de los ciudadanas y ciudadanos, para que conociéndolos cuenten con las condiciones para ejercerlos.
En consecuencia, corresponde a todas las autoridades del Estado, la garantía de los derechos humanos, con prevalecía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en corresponsabilidad con la Familia y la sociedad, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia, que creó las condiciones para que la Sociedad Civil interactuará con el Estado en la reivindicación de sus derechos. A partir de la Carta Magna las políticas sociales deben ir dirigidas a garantizar los derechos de la sociedad, por ello aparecen las políticas para la niñez, la juventud, contra la pobreza, etc., las cuales deben ser consideradas de manera prioritaria en la planificación del territorio
Enfoque Territorial.
La gestión publica desde un enfoque territorial parte del ideal constitucional de “un estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada con autonomía de las entidades territoriales (…)”[46] concebido como el escenario en donde se ponen en practica los postulados constitucionales de acción estatal, democracia participativa, planeación del desarrollo y participación comunitaria. La importancia del territorio obedece también a la unidad donde se expresan y encuentran diferentes actores sociales con sus diferentes formas de relacionarse, escenarios de convivencia y construcción.
La planificación desde este enfoque se convierte en un proceso integral de proyección de las diferentes directrices urbanísticas y de ordenamiento de las actividades humanas en el territorio, de manera que se puedan atender las diferentes necesidades económicas, sociales y políticas de acuerdo con los recursos y posibilidades del municipio.
En consecuencia las administraciones territoriales deben fijar objetivos y metas especificas de acuerdo con las particularidades de la situación de la infancia y adolescencia en su territorio; y promoverá y apoyará la innovación de estrategias para reducir las desigualdades en el desarrollo según los principios de complementariedad, subsidiaridad y concurrencia que establece la constitución nacional y las leyes que la desarrollan.
Enfoque Poblacional y Diferencial.
La gestión pública con enfoque poblacional diferencial debe “promover que en las políticas, planes, programas y acciones de desarrollo y ordenamiento del territorio se reconozcan, se caractericen y valoren los distintos grupo poblacionales involucrados, sus necesidades, intereses, capacidades e interpretaciones particulares, su diversidad cultural, étnica y social, así como la heterogeneidad de las condiciones sociales, políticas y económicas….”[47], como también con perspectiva de genero, “el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas, en las relaciones de las personas según el sexo, la edad, la étnia, y el rol que desempeñan en la familia y el grupo social”[48].
Permite entonces dar tratamiento especial a las variables que tienen que ver con la reducción de la pobreza y las orientadas a eliminar toda forma de exclusión, a través del reconocimiento de la diversidad, la promoción, concertación y la participación de los diferentes grupos poblacionales en la planificación, el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y proyectos para el desarrollo.
2.3.2 La Gestión Pública y la Planeación.
CUADRO 3: DIAGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA

La gestión pública es el marco fundamental que guía y orienta el desarrollo armónico de las acciones en pro de la organización y el desarrollo de un territorio y sus habitantes, por tanto es fundamental tener en cuenta los distintos momentos de la gestión, escenarios y agentes que circulan, se interrelacionan y operan a favor de la población a través de su acción pública.
Como se registró la gestión publica en lo territorial, es un proceso orientado a resultados en el que debe darse una integralidad de la planeación, la ejecución y la evaluación y que articula estratégicamente las acciones propuestas a las prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas intersectoriales y los compromisos internacionales.
La planeación concebida como un proceso es la construcción permanente que orienta y direcciona el quehacer de las organizaciones sociales a través de los planes de desarrollo. Es en este último como instrumento de gestión en el que se establece en forma real y concreta lo que la administración territorial quiere hacer durante un periodo de gobierno.
Los planes de desarrollo deben ser capaces de combinar los objetivos de crecimiento social con los de justicia, libertad y desarrollo humano; buscan fomentar la participación en las decisiones, la creatividad social, la autonomía política, la equidad y la diversidad de identidades para el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Es en este proceso en donde la prevalencia para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se convierte en realidades programáticas prioritarias con recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para su cumplimiento.
2.4 ORIENTACIONES PARA LA PLANEACION
2.4.1 Principios de la Planeación
Los principios rigen las actuaciones de las autoridades de todos los niveles en materia de planeación, orientan la participación activa de los diferentes actores sociales y territoriales en el proceso de planeación.
La Ley 152 de 1994 (Capitulo I - Artículo 3), establece los principios generales de la planeación, entre los que sobresalen:
La integralidad espacial y política de la planificación del desarrollo: Los planes de desarrollo de la nación y de las entidades territoriales deben mantener armonía y coherencia entre sí y, en su contenido deben plasmar los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Este principio desarrolla dos elementos centrales. En primer lugar establece la obligación de incorporar en los planes los marcos de la Política Pública Social Nacional y Departamental, los cuales coinciden en la gestión para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y en especial de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, resalta los criterios para su logro, los cuales también se integran en la Ley 1098/2006, bajo el principio de corresponsabilidad, que para su concreción requiere concurrencia de actores y acciones, definición clara de competencias, articulación coordinada y mecanismos adecuados de control y seguimiento.
El proceso de planeación y la formulación del plan: La ley indica de manera expresa que la planificación es un proceso continuo que incluye la formulación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del plan. Se deben garantizar los procesos de participación ciudadana en la discusión del plan (con mecanismos de inclusión de niños, niñas y adolescentes), la culminación de la formulación de planes, programas y proyectos, y la coherencia entre estos y sus estrategias y objetivos.
El Estado ha definido a niños, niñas y adolescentes como población prioritaria. En este sentido el artículo 204 de la Ley 1098 /2006 le ordena al Gobernador y al alcalde que dentro de los primeros cuatro meses de su mandato elabore un diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia de su municipio o departamento, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo. Este plan deberá contener las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para la prevención de las situaciones de riesgo, la garantía de cumplimiento de los derechos y su restablecimiento.
Las condiciones básicas del desarrollo económico y ambiental: Expresan los requerimientos de sustentabilidad ambiental del desarrollo y de distribución equitativa de oportunidades y beneficios entre regiones del país. Se destacan los criterios de asignación del gasto público social haciendo referencia a población del territorio, personas con NBI, eficacia fiscal y administrativa y la prioridad que tiene dicho gasto.
Los planes relacionados con infancia y adolescencia en este contexto deben considerar la integralidad y la universalidad de los derechos consecuentes con la Protección Integral y tener en cuenta los enfoques de redes, territorio y diferencial.
Los recursos para la ejecución del plan de desarrollo: En los planes deben incorporarse las acciones que se pueden realizar desde el punto de vista de la capacidad para llevarlas a cabo: institucional, humana y financiera (viabilidad del plan); debe propenderse por la mayor eficiencia en la aplicación y uso de dichos recursos y el presupuesto debe ajustarse a los planes para garantizar su financiación.
El Decreto 1137 de 1999 así como la Ley 1098 de 2006 que definen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, le señala la tarea de coordinar la integración funcional de sus agentes en los ámbitos: nacional, regional y municipal e incentivar la realización de inversiones acordes con los principios que orientan, articulan y cohesionan la política de infancia, adolescencia y familia, así como la prestación de los servicios con criterios de eficiencia y racionalidad.
Por tanto corresponde a las entidades territoriales, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, coordinar con los demás agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el sector solidario y empresarial, la financiación y cofinanciación de servicios de atención a la niñez y las familias; así como contribuir en la gestión, orientación y distribución de los recursos asignados por los Organismos Internacionales que cooperan con los propósitos sociales nacionales, para la prestación del servicio público de bienestar familiar.
2.4.2 Insumos a Tener en Cuenta en la Construcción del Plan de Desarrollo.
Los procedimientos para la elaboración del Plan de Desarrollo están contemplados de manera general, en los artículos 339 a 334 de la Constitución Política, desarrollados en el Capítulo IV de la ley 152 de 1994, en el cual se establece el plazo de presentación del plan para la aprobación de la instancia pertinente, la coordinación de las labores de planeación por parte de las autoridades fiscales y el concepto de los consejos territoriales de planeación como representantes de diferentes estamentos y sectores de la sociedad. Igualmente, se requiere tener en cuenta en el plan de desarrollo, los programas de gobierno inscritos por los alcaldes electos, la coordinación y articulación entre los niveles de gobierno y los Planes de Ordenamiento Territorial:
Plan de desarrollo y programa de gobierno. El plan de desarrollo debe reflejar las políticas y programas definidos en el programa de gobierno que sirvió de base para la elección de los mandatarios a las alcaldías y gobernaciones, y en el se concreta lo registrado al momento de la inscripción de candidatos, a través de programas y subprogramas.
El plan de desarrollo, aunque programático, tiene un enfoque político y estratégico de largo plazo que indica la existencia de un proyecto de desarrollo deseable y factible, que garantiza la continuidad de la planificación y gestión regional más allá de los cuatro años del periodo de administración. Si este contenido de mediano o de largo plazo esta ausente, es importante darle continuidad a algunos macroproyectos o proyectos en los que se considere importante adelantar su estudio o ejecución.
Una cualidad básica que debe cumplir el plan de desarrollo, independientemente del horizonte de planeación en el que se inscriba, es la de ser capaz de trazar rumbos claros a la acción de gobierno y ser capaz de generar acuerdos y consensos sobre lo que hay qué hacer y sobre cómo hay que hacerlo, a nivel de la administración, de los estamentos sociales y de las distintas colectividades que tienen presencia en el territorio.
Al nivel de los territorios es de suma importancia tener en cuenta avances en la construcción colectiva de políticas sociales y públicas en coherencia con realidades diagnosticadas y priorizadas, producto de los ejercicios de construcción y concertación en los consejos de política social.
Coordinación y articulación de la planeación entre niveles de gobierno. Una de las mayores debilidades en el proceso de planeación, tiene que ver con la falta de articulación entre la Nación y los Departamentos y de estos con los Municipios. Son varios los temas que deben abordarse cuando se hace referencia a la administración, entre los que cabe destacar: la elaboración y el contenido de los planes de desarrollo, la participación territorial en la preparación del plan nacional y de los presupuestos nacionales de inversión, la disponibilidad de información, los esquemas de seguimiento y evaluación, la representación de la nación ante los departamentos y de estos ante la nación, la capacidad de los municipios y su relación con los departamentos.
Planes de desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial. El ordenamiento del territorio crea la condición espacial básica que sustenta las acciones para el desarrollo social, económico y político de una región y/o del país. Las decisiones en estas materias se influyen mutuamente, de suerte que se hace indispensable mantener coherencia y armonía entre los planes de ordenamiento y desarrollo y entre las acciones que de ellos se desprenden de manera integral.
Los planes de desarrollo y los POT son elementos complementarios, dado que en los primeros se definen estrategias y programas que afectan condiciones sociales, económicas y culturales de una población ubicada en una región o territorio y los segundos hacen referencia a la ocupación del territorio y a la adecuada organización de la población. En este orden de ideas, las acciones participativas que se emprenden para la elaboración de uno y otro plan, forman parte de un solo proceso y el diagnóstico social y económico que justifica la definición de las metas del plan de desarrollo, en muchos campos en los que queda implicada de manera directa la cuestión espacial, debe servir también como soporte para la determinación de los alcances del Plan de Ordenamiento.
Participación y planes de desarrollo. La participación y la concertación son procesos para los cuales es necesario crear los mecanismos adecuados que los propicien y cualifiquen, teniendo en cuenta el análisis de actores sociales, con una vinculación equitativa de hombres y mujeres y mecanismos de inclusión de población infantil y adolescente, en función de la toma de decisiones y de gestión del desarrollo.
El plan de desarrollo en todas sus fases demanda estrategias de participación con el propósito de garantizar que todos los actores territoriales entiendan su papel y lo pongan en práctica. En este sentido, es importante poner al alcance de los grupos cuya participación se busca promover, la información necesaria, de manera oportuna, teniendo en cuenta las particularidades de la población. Esta información debe facilitar el reconocimiento e incorporación de la diversidad de las demandas, expectativas e intereses de la población diferenciada en los procesos de planeación, como un principio de autonomía territorial para el logro de la equidad social.
La planificación es un proceso cuya validación es ante todo social, por lo tanto un plan de desarrollo enfocado a la garantía y restitución de derechos de la infancia y la adolescencia, demanda la participación activa de los niños, las niñas, los jóvenes y las familias, además de los actores sociales e institucionales que tradicionalmente aportan su conocimiento y experiencia a este proceso. Además de ser un proceso político administrativo, la planeación conlleva pedagogía y construcción de ciudadanía; el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos requiere que estos actúen responsablemente como “constructores de su futuro y que tengan la posibilidad de acceder a la toma de decisiones y de ser protagonistas en el medio en el que tales decisiones se ejecutan”.[49]
2.4.3 Estructura y Contenido de los Planes de Desarrollo
La constitución y la ley señalan que el plan nacional de desarrollo tendrá una parte general y un plan de inversiones; y los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.
En los cuadros siguientes se presentan los aspectos que en relación con los contenidos deben contemplar los planes de desarrollo territorial. Es importante que éstos conserven las siguientes características: correspondencia entre el programa de gobierno registrado y el plan de desarrollo adoptado, coherencia con las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, integración de las políticas intersectoriales y compromisos internacionales dirigidos a la garantía o restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (anexo No. 2 Relación de metas y compromisos), articulación entre los planes de desarrollo departamental y municipal, y la armonización que debe tener el plan entre la preparación y la asignación del presupuesto.
Un buen plan debe revelar coherencia entre el diagnóstico realizado, los objetivos propuestos, las estrategias diseñadas y las metas a alcanzar. El plan es estratégico en la medida en que es selectivo en la determinación de objetivos estratégicos; los medios a su vez deben diseñarse con criterio de integralidad y eficiencia para el logro de los objetivos propuestos. Esto, hace necesaria una planificación coordinada, para que todas las acciones puedan asociarse de manera integral, y logren cohesionar lo sectorial, en favor del sujeto de derechos.
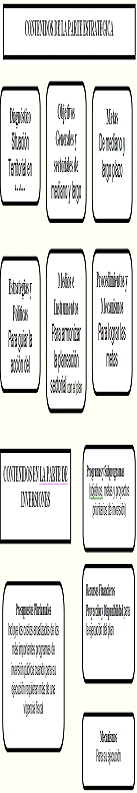
2.4.4. Importancia de los Diagnósticos.
Los diagnósticos son la base fundamental para la elaboración del plan de desarrollo, ya que permiten de manera objetiva, “un conocimiento muy claro de la realidad para actuar sobre ella y cambiarla con una visión concertada del futuro deseable y posible… es conocer sus recursos, potencialidades, oportunidades y perspectivas de transformación así como sus restricciones..”[50], y a partir de ello, se pueden formular con mayor precisión planes, programas y proyectos que busquen transformarla. Estos deben ser participativos, de tal forma que permitan observar, analizar, priorizar y orientar las acciones que respondan a las necesidades territoriales.
El diagnóstico situacional identifica, cuantifica y cualifica las situaciones de riesgo, la dimensión de los problemas prioritarios, así como las potencialidades u oportunidades de desarrollo. En los temas relacionados con la niñez, la adolescencia y la familia, se establece como objetivo fundamental asumir en la práctica un criterio de interdependencia entre lo económico y lo social, propiciando la coordinación, la concertación, la corresponsabilidad y la cogestión para la garantía de derechos y la protección integral.
Los diagnósticos pueden ser abordados a través de los enfoques planteados para el desarrollo del plan:
La situación de la población: Características generales como tamaño, crecimiento, edad, género, etnia, y ubicación geográfica, son aspectos fundamentales a tener en cuenta. En particular las categorías sexo y edad deben estar presentes de manera transversal en los diferentes análisis y momentos de la elaboración de los planes.
Características Socioeconómicas como empleo, ingresos, nivel educativo y escolaridad, discriminadas por sexo, por edad y por zona.
Características demográficas y epidemiológicas, como natalidad, fecundidad, mortalidad, incidencia de las principales enfermedades y de enfermedades inmunoprevenibles, mortalidad materno-infantil, discriminados por sexo, por edad y por zona.
Características sociológicas y culturales, como situación de las relaciones intrafamiliares, el grado de consolidación de las comunidades, niveles de organización y de participación, entre otras, discriminadas por sexo, por edad y por zona.
Características de la población infantil y adolescente en cuanto a su protección integral, en las que se registren los aspectos que dan cuenta de la garantía y cumplimiento, de los riesgos concretos de vulnerabilidad, de las necesidades y recursos para el restablecimiento.
La situación del territorio: Usos y vocación de aprovechamiento y/o explotación del suelo, estado de manejo y control de los recursos ambientales, condiciones de accesibilidad y de comunicación, entre centros urbanos vecinos, entre las zonas rurales y la cabecera municipal; articulación con proyectos de escala regional, estimación del nuevo suelo a incorporar dentro del perímetro urbano, definición del suelo urbanizable, entre otros aspectos.
2.4.5 Aspectos de Soporte para el Desarrollo del Plan
La situación de la provisión u oferta de servicios: Capacidad potencial y real instalada, capacidad de administración, coberturas, dotaciones per cápita o estándares promedios, accesibilidad, déficit cuantitativo o cualitativo; costos de prestación de servicios.
La situación política y la participación de la sociedad civil: Actores políticos en la región, correlación de fuerzas existentes y nivel de polarización de confrontaciones o conflictos; trayectoria de participación comunitaria y ciudadana; organizaciones estables de la comunidad, organizaciones de mujeres y mecanismos de participación ciudadana como veedurías u otras; instancias existentes y operativas en el municipio a nivel de coordinación o de decisión; identificación de los diferentes estamentos de la sociedad y grupos del sector privado con historia de participación en proyectos sociales; nivel de transparencia, claridad y aceptación de las normas o líneas para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.
La situación de los recursos, la capacidad institucional y administrativa: Estructura y composición histórica de las fuentes de recursos financieros; situación de endeudamiento; existencia de funciones y procedimientos claros y eficaces para el manejo administrativo y para el cumplimiento de actividades relacionadas con la planeación; estructura del empleo y manejo del talento humano por cargos y nivel de calificación; monto promedio de recursos de inversión ejecutados por dependencia de la administración; relación entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión por dependencia; grado de incorporación de instrumentos de gestión y herramientas tecnológicas en los procesos administrativos y de toma de decisiones.
2.5 LINEAS BASICAS DE GESTION PARA LA GARANTIA DE DERECHOS
La construcción de un plan de desarrollo en la perspectiva de la Protección Integral con enfoques diferencial, territorial y de redes, permitirá a los mandatarios contribuir a la concreción de la protección integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Con esto podrá dar cumplimiento a su función constitucional y normativa para lograr un cambio de perspectiva desde la responsabilidad social y ética de cumplir con lo delegado por los ciudadanos para hacer de su departamento y municipio un territorio con niños, niñas y adolescentes felices.
Una mirada de la planeación con enfoque territorial, multidimensional y participativa, centrada en la población y en sus necesidades de garantía y restablecimiento de derechos, permitirá visualizar la concurrencia de agentes institucionales y comunitarios, y de los sectores que tienen funciones y competencias referidos a los mismos.[51]
A efectos de hacer comprensible la integración de los enfoques ya planteados, a continuación se presentan dos esquemas que muestran cómo es posible la integralidad de las acciones y servicios, para la garantía de los derechos fundamentales y el restablecimiento de los derechos vulnerados[52].
Dichos esquemas ubican en una primera columna los tres ciclos de vida desde la Infancia hasta la Adolescencia, en una segunda columna se ubican los derechos generales, de libertades fundamentales y los de protección, los cuales deben ser garantizados a todos los niños, niñas y adolescentes; y una tercera y última columna que plantea las líneas de acción propuestas en un Mundo más Justo para los Niños y las Niñas (Sesión Especial de las Naciones Unidas del año 2002) y que a su vez se han retomado en el Plan Nacional para la Niñez y la adolescencia 2007-2015. Cabe agregar que Colombia asumió el compromiso internacional de desarrollar estas líneas en un plan con metas a mediano y largo plazo (que serán consideradas igualmente en la construcción de los planes de desarrollo nacional y territoriales) con el fin de poder recoger el impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia.
Es importante aclarar que estas líneas recogen las cuatro áreas de derechos propuestas por la UNICEF y agregan una nueva categoría denominada “ Promoción y Formación de Derechos”, que apunta al Reconocimiento que de los derechos se debe hacer por parte de la Familia, la Sociedad y Estado.
2.5.1 Garantía de Derechos Fundamentales

En este punto es fundamental que las administraciones territoriales ubiquen las políticas sociales básicas que tienen la función de garantizar los derechos a la educación, la salud, la cultura, la participación. Son aquellas que se acogen a los principios de la universalidad, es decir derechos para todos, acceso igualitario, siendo deber del Estado garantizarlas. Corresponde a estas políticas garantizar la oferta, la calidad, la cobertura y oportunidad en servicios, y una amplia participación de los distintos actores sociales para la demanda del servicio, su utilización y veeduría.
El principio de la corresponsabilidad opera en estas políticas de manera clara, como lo muestra el ejemplo: El Estado tiene la responsabilidad de estructurar la oferta del servicio de salud, con calidad, cobertura, fácil acceso y oportunidad; la familia representada en cada uno de sus miembros tiene la responsabilidad de cuidar su salud, acudir al servicio cuando las circunstancias lo demanden, observar las disposiciones para el acceso y oportunidad en su utilización.
La sociedad, cumple el papel de veeduría de control tanto del Estado como de la familia denunciando y exigiendo calidad frente al Estado, y actuando propositivamente cuando las familias pertenecientes a una comunidad ignoran las disposiciones de cuidado de la salud colocando en peligro la integridad de las personas.
En este mismo sentido se ubican las políticas de prevención, por su carácter universal en la cobertura, orientadas no solo a detectar el surgimiento de posibles anomalías en la estructura social, sino a responder con anticipación para evitarlas. Un ejemplo de prevención se puede encontrar en la educación: el control y análisis de la deserción escolar en niños, niñas y adolescentes, contribuirá a evitar y prevenir que surjan fenómenos como la niñez en las calles, el trabajo infantil, el pandillismo de quienes no encuentran espacios de socialización adecuados para su edad.
Estas políticas son interdependientes y simultáneas, es decir dependen unas de otras y se realizan al mismo tiempo. Ejemplo, un niño escolarizado (política social básica) puede estar vinculado a un programa de prevención de consumo de drogas y se le suministra nutrición (política de prevención). [53]
Para hacer evidente lo anterior se ha diseñado una matriz que integra los ciclos de vida, las áreas de derecho y las estrategias o acciones básicas a desarrollar para la garantía de los mismos. Los objetivos y estrategias relacionados recogen los compromisos del país a nivel internacional y los propósitos de política nacional, para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.[54] Esta propuesta permite al gobernante y demás actores sociales revisarla a la luz de los diagnósticos sociales en cada uno de los territorios, de tal manera que los planes de desarrollo definan prioridades, y establezcan metas y servicios que apunten al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los niños y adolescentes.
2.5.2 Restableciendo Derechos Vulnerados

Las políticas de restablecimiento de derechos están dirigidas a los niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones u omisiones familiares, sociales o institucionales, que lesionan sus derechos y que exigen de manera específica de la protección e intervención para restablecer el derecho negado o vulnerado o para suspender la amenaza del mismo. Un ejemplo clásico, es el niño abandonado o víctima de abuso o maltrato. Las acciones de protección no son universales, es decir, se orientan únicamente a poblaciones en situación de víctimas o desventaja absoluta.
Las políticas de restablecimiento de derechos, deben estar acompañadas de políticas de asistencia social o compensatoria las cuales son de carácter temporal pero buscan superar problemas estructurales de desventaja económica y social, en estado permanente o temporal de vulnerabilidad o riesgo personal o social. Ejemplo de poblaciones que demande políticas y medidas asistenciales son las personas desplazadas, víctimas de desastres naturales, personas y familias que viven en situación de miseria y pobreza. [55]
Dentro del marco de vulneración de derechos, se propone una matriz que relaciona los derechos de Protección enunciados en la Ley 1098/2006 y sobre los cuales se desarrollan objetivos y estrategias que son de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, quienes deberán concurrir de manera coordinada con talento humano y recursos financieros, para el restablecimiento oportuno de los mismos y la prevención de nuevas amenazas o riesgos.
El enfoque sectorial se mantiene en la elaboración de los planes de desarrollo. Pero los sectores al servicio del sujeto de derechos. Es decir que las acciones que desarrollan salud, educación, bienestar familiar, agricultura, saneamiento básico, justicia, cultura, recreación y deporte etc, deben estar coordinadas y los actores articulados en propósitos y recursos, de tal forma que se garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y se restituyan cuando hayan sido vulnerados. De todos modos surge la necesidad de generar acciones coherentes y desarrollar mecanismos claros para lograr planes y acciones en donde se afiancen experiencias territoriales de tipo intersectorial.
* * *
1. Declaración de Viena 1993
2. Ver Anexo 1. Este anexo de normas internacionales y nacionales de infancia y adolescencia no es una compilación terminada; diferentes sectores del Sistema Nacional de Bienestar están llamados a completarla y actualizarla.
3. CILLERO BRUÑOL, M. El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
4. ICBF, “LA PROTECCION INTEGRAL: Paradigma para el ICBF”, Bogotá, 2000.
5. La Corte Constitucional ha proferido entre otras, las siguientes sentencias en las que ha tratado esta institución, concepto, alcances, como principio, autoridades competentes, condiciones, limites, deberes del Estado, la sociedad y la familia, importancia, prueba, prevalencia, orientación, etc.: T-412/95 , C-814/01, C-997/04, T-514/98, T-556/98, T-587/98, T-182/99, T-591/99, T-715/99, T-886/99, T-412/00, C-1064/00, T-1400/00, T-1480/00, C-814/01, T-1155/01, T-209/02, T-212/03, C-247/04, C-203/05, T-950/05 C-997/04, T-408/95, T-412/00, T-1155/01, T-408/95, T-510/03, T-554/03, T-087/04, T-543/04 T-292/04, T-587/98, C-157/02, C-814/01, C-653/03, C-273/03, T-864/05, T-746/05, T-497/05, T-510/03, T-543/04, T-750/04, T-497/05, T-397/04, T-292/04, C-997/04, C-796/04, T-397/04, T-397/04, C-814/01, T-497/05, T-292/04, T-510/03, T-543/04, C-203/05, T-746/05, C-273/03, C-814/01, C-157/02, C-796/04, T-408/95, C-997/04, C-796/04, T-087/04, C-087/00, T-587/98, T-1399/00, C-814/01, T-881/01, T-189/03, T-953/03, T-1019/03, T-1051/03, T-1078/03, T-094/04, T-408/95, C-814/01, C-157/02, T-087/04 , C-507/04, T-731/04, T-186/05, T-907/04, T-750/04, T-397/04, C-796/04, T-1430/00, T-324/04, T-324/04, C-273/03, C-796/04, y, C-273/03.
6. El Interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del niño. Miguel Cillero Bruñol.
7. Sentencia T-587 del 20/oct/1997, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
8. Sentencia C-796 de 2004 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
9. Sentencia T-510 de 2003.
10. "El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos discriminados o marginados".
11. Sentencia T-550/94.
12. Sentencia T-801/98.
13. Galvis, Ligia. Ponencia “Foro derechos humanos”.ICBF-DABS-Personería Distrital. Bogotá. 2004
14. Ibíd.
15. Tomado del portafolio Congreso Internacional de Violencia Intrafamiliar 2006.
16. PROCOMUN. Corporación Promotora de las Comunidades Municipales de Colombia. Guía para la Gestión Municipal. 4ª Edición. 2001.
17. Ibíd.
18. Algunas nociones generales se han extraído del documento ICBF. Lineamientos técnico- administrativo y herramientas metodológicas, para la inclusión y la atención de familias en los programas y servicios del ICBF. Bogotá, Abril de 2006.
19. Tomado del portafolio del Congreso Internacional de Violencia Intrafamiliar 2006
20. (Comité de Derechos Humanos. Observación General No.18, párrafo 13. Ver, también, Opinión Consultiva OC/4 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.)
21. Ibíd.
22. (Capítulo 2 / Elementos de análisis para una política pública con un enfoque diferencial)
23. (Capítulo 2 / Elementos de análisis para una política pública con un enfoque diferencial)
24. Convenio 169 sobre pueblos indígenas O.N.U
25. Londoño, Argelia. Salud y género .Un enfoque para pensar a hombres y mujeres en los procesos de salud y enfermedad, Proyecto proequidad. Santa Fé de Bogotá. 1995.
26. A la manera de Sen (2000), el desarrollo humano es concebido en términos de capacidades, asunto que será argumentado y discutido en el marco conceptual
27. Constitución Política de Colombia 1991, Art. 1º.
28. Constitución Política de Colombia de 1991, Capitulo 1,2, del titulo II
29. Artículos 339-341 del Capitulo 2 del Titulo I de la CP de 1991.
30. Desequilibrios en el Desarrollo Municipal en Colombia
31. ICBF, Política Social Territorial, 2001 Pg, 43-45
32. Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006
33. CONPES, República de Colombia, DNP, 2005, (3). Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad de los menores de 5 años, mejorar la salud sexual y reproductiva, combatir el Vih/sida, la malaria y el dengue, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una sociedad mundial para el desarrollo.
34. DNP, op. cit. (17). Reducir la pobreza y la desigualdad, generar condiciones para el desarrollo económico y social equitativo, la igualdad de oportunidades y de recursos, atender a los grupos de población más vulnerables y propiciar el ejercicio libre y responsable de los derechos.
35. CINDE, Política Pública de Infancia y Adolescencia.
36. Colombia por la Primera Infancia. Política pública por los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 6 años. Bogotá, Diciembre 2006
37. Ministerios de la Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, DNP, ICBF, INCODER. Documento Técnico de Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bogotá, Mayo 2006
38. ICBF. Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005-2015. Bogotá, 2006
39. Ministerio de la Protección Social. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Bogotá, Febrero de 2003
40. ICBF-UNICEF-OIT-IPEC-FUNDACION RENACER. Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Menores de 18 Años 2006-2011 Bogotá-Colombia 2006
41. Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil -propuesta para la continuidad- noviembre 19 de 2006 consultoría Roberto Moncada
42. Informe ICBF para la Reunión en la ONU 24 de Abril de 2007
43. Capitulo 1, 2 y 3 del Titulo Segundo de la Constitución Política de Colombia de 1991.
44. Anzola Sarmiento, Libardo. Utopía y Sociedad. Pagina 45.
45. Propuesta Plan País.
46. Constitución Política de Colombia 1991, Art. 1º.
47. Municipios y departamentos por la Infancia y la Adolescencia. 2005
48. Código de Infancia y adolescencia, Ley 1098, 2006. Articulo 12.
49. Saavedra, Ruth y Otros. Planificación del Desarrollo. 2001
50. ibid, pg 76.
51. UNICEF, Federación Colombiana de Municipios. Un árbol Frondoso para Niños, Niñas y Adolescentes. 2003
52. Ver anexo 2, en el cual se muestra una matriz orientadora de acciones en relación con ciclos de vida.
53. Icbf, fundación Restrepo Barco, Unicef. la dimensión ética de los proyectos sociales. 2001
54. objetivos de desarrollo del milenio 2015, visión Colombia ii centenario – 2019, propuesta plan nacional para la niñez y adolescencia 2005-2015, plan nacional de desarrollo 2007-2010: “estado comunitario desarrollo para todos”, plan decenal de educación, políticas publicas intersectoriales. estrategia municipios y departamentos por la infancia 2005
55. Idem, pg . 31,32








